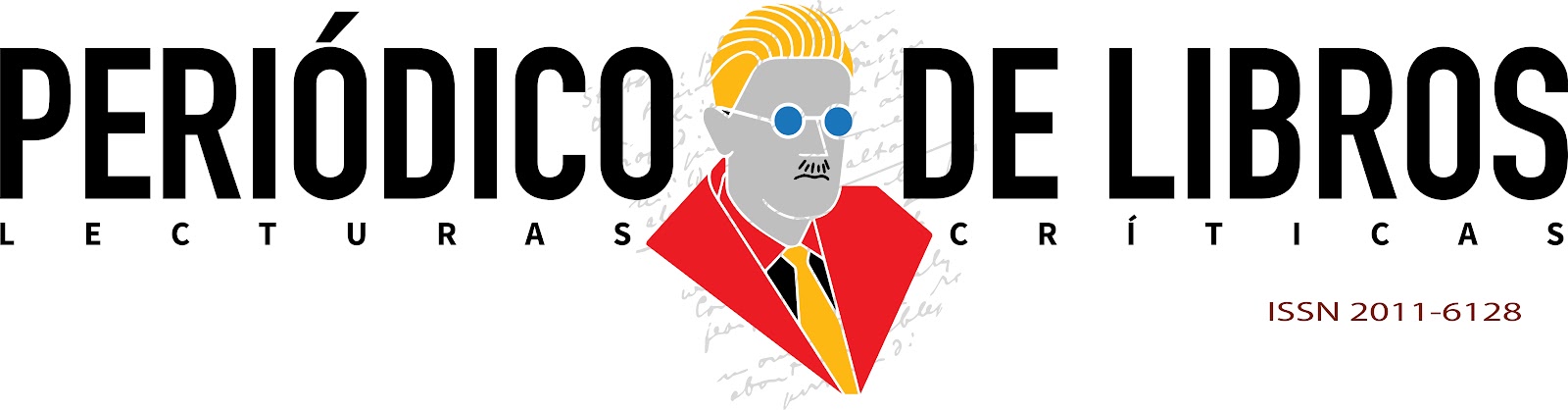Por Carlos Andrés Almeyda *
«No tengo más aliento para escribir poesía. Las poesías llegaron contigo y se fueron contigo. He escrito ésta hace algunas tardes, durante largas horas mientras esperaba, vacilante, poder llamarte. Perdóname la tristeza, pero también contigo estaba triste. Yo te perdono todo este dolor que me carcome el corazón, sí, te aseguro, le doy la bienvenida. Este dolor eres tú, la verdadera maravilla y el verdadero horror de ti. Rostro de primavera, adiós. Te deseo éxito en tus días y un matrimonio feliz, sí. Rostro de primavera, he amado todo de ti, no sólo tu belleza, lo cual sería demasiado fácil, sino tu fealdad, tus momentos desagradables, tu tache noir, tu rostro hermético. No te olvides de eso».
El universo de Pavese fue siempre el de un hombre lastimado por la existencia y quien buscaba infatigablemente excusas para su descenso hacia el abismo. En más de un sentido, El oficio de vivir –sus diarios escritos en algo más de quince años (1935-1950)–, representan un recorrido consciente hacia esa necesidad de hallar una justificación plausible para la muerte, para la cual Dowling como femme fatal e irrevocable ícono de esa idea del amor funesto tan suya, tan de Pavese, significó el necesario detonante final. Así escribe Pavese al referirse a la muerte en sus diarios: “Y sin embargo, no acierto a pensar una vez en la muerte sin temblar ante esta idea: vendrá la muerte necesariamente, por causas ordinarias, preparada por toda una vida, infalible, tan verdad es que vendrá». Pavese quería convertirla en un ritual más allá de la tosca naturalidad de la vejez o del tiempo que descorre las cortinas en un eterno déjà vu, buscaba simplemente razones para desistir de vivir:
«Será un hecho natural como el de caer la lluvia. Y a esto no me resigno: ¿por qué no se busca la muerte voluntaria, que sea una afirmación de libre elección, que exprese algo? ¿En vez de dejarse morir? ¿Por qué?Por esto. Se difiere siempre la sensación sabiendo —esperando— que otro día, otra hora de vida podrían ser afirmación, expresión de una ulterior voluntad que, si escogemos la muerte, excluiremos. Porque, en fin —hablo de mí—, se piensa que siempre habrá tiempo. Y llegará el día de la muerte natural. Y habremos perdido la gran ocasión de realizar por una razón el acto más importante de nuestra vida.”
Cesare Pavese era en esencia «un niño que jugaba», como bien lo dijera el portugués Fernando Pessoa en ese eterno irse desmadejando como un ovillo hacia dentro. A fuerza de consagrarse a la tristeza y el fracaso consciente frente a sus proyectos de vida, Pavese mantuvo en todo caso la dignidad de saberse parte de un espectáculo al cual había que darle un final contundente y del que pudiera sentirse plenamente dueño, no como figurante ni como pieza de ajedrez, más bien consistía en dar a a su puesta en escena el tinte de un tutti trágico con el que pudiera congraciarse, al mismo tiempo, con la idea de la muerte y con el vértigo narcótico de su propia vida, “no tengo nada que desear en este mundo, salvo lo que quince años de fracasos excluyen ahora”. Se trataba de burlar esa idea tan suya sobre aquellos dioses sin sentimientos que solo desean mantener en movimiento el gran mecanismo de la existencia terrenal, donde todo sucede como se debe, la inutilidad masoquista del sufrimiento de todos los hombres sobre la tierra, toda vez que la única alegría posible es el regreso a casa, a la soledad de ese «bien cotidiano verdadero», la soledad, aunque siempre fuese un abandonado en búsqueda de un amor irrealizable. Dice entonces en sus diarios:
“El vacío no es ya suplido por ninguna chispa vital. Sé bien que no iré más allá, y ahora todo está dicho. El fracaso es todavía peor porque algún resultado he conseguido, y no puedo abandonarme a una caída total. Y sé que me levantaré y haré todavía cosas. Pero la grieta existe, evidentemente. ”
Hay desde luego contradicción constante en Pavese y ese quizá sea uno de los más claros signos de su genio, como ese sabio de Wilde que se contradice siempre a sí mismo, acaso buscando entre las piedras un rescoldo de oportunidad para todo aquello que la vida misma niega desde su sincretismo constante. Se trataba de buscar algo de esperanza en medio de tanta pena inconsolable («Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi«). Para el verano de 1990, Edouardo Sanguinetti escribía en el Diario de Poesía de Argentina lo que representa precisamente este Oficio de vivir, la obra autobiográfica de un suicida, y más allá de su talante funesto, se constituía como el libro de un hombre obsesionado con la idea de construirse un destino, «construirse una vida que tuviera sentido, como dar a la existencia una suerte de sacralidad». Siempre estragado por el problema de la culpa, el pecado, «la necesidad de confesarse siempre a sí mismo». Este Pavese que de repente sobrevive para nosotros en su humanidad desbordada, ese vitalismo decadente por el que recordamos incluso aquel Triunfo de la muerte de Gabriele D’Annunzio, el libro de cabecera que el propio José Asunción Silva pareciera haber estado leyendo justo antes de su suicidio. El de Pavese quizá sea el mejor libro autobiográfico escrito por un poeta (su narrativa es poesía en todo sentido aunque su producción como poeta haya sido puntualmente tan breve y no tan conocida), para tocar el tema de la muerte, quince años rondando esta idea antes de encontrar en Constance Dowling una excusa para concretarla:
“Sólo así se explica mi vida actual de suicida. Y sé que estoy condenado para siempre al suicidio ante todo obstáculo y dolor. Es esto lo que me aterra: mi principio es el suicidio, nunca consumado, que no consumaré nunca pero que me halaga la sensibilidad.
Lo terrible es que todo lo que me queda ahora no basta para enderezarme porque en un estado idéntico —aparte las traiciones— había estado ya en el pasado y ya entonces no había encontrado ninguna salvación moral. Tampoco esta vez me templaré, es claro.”