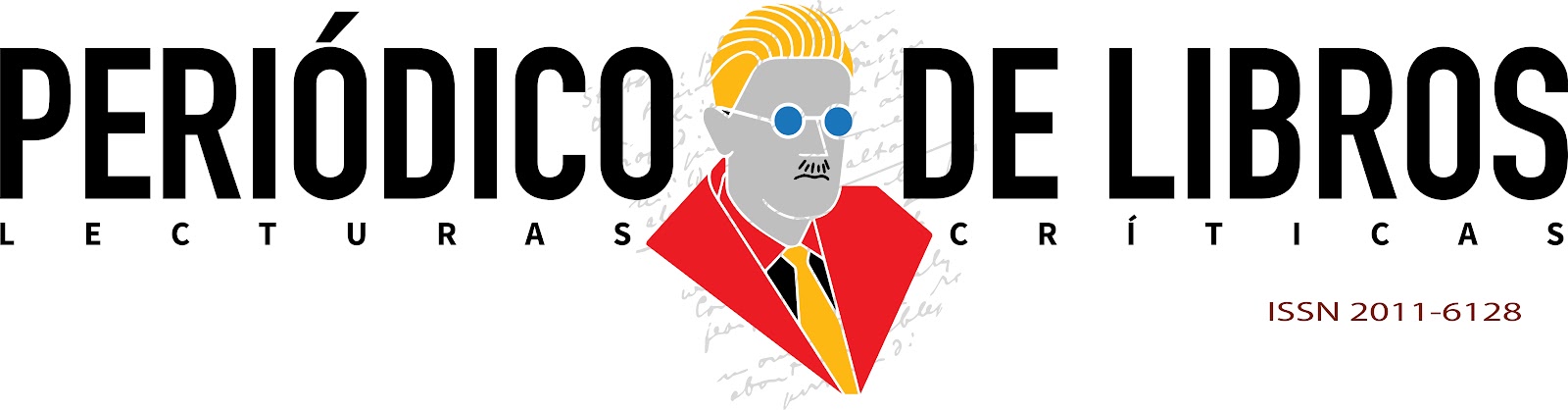“Es mejor arder que apagarse lentamente”. * Kurt Cobain *
No es Johan Pedraza Vargas de aquellos autores que escribe demencialmente como si el tiempo le cerrara sus puertas, es decir, desde una verborrea constante; en su lugar, cada poema como nacimiento, significa parir con cuidado y hurgar en el recuerdo o en los afectos y desafectos, como si fuera un viejo baúl, para conferirle a cada cual una identidad relacionada con la memoria y el entorno, como el verso de Rilke en donde “los versos no son, como creen algunos, sentimientos (se tienen demasiado pronto); son experiencias”.
Este oficio de arder que se menciona como título habla también de una práctica muy personal que ha convenido en saludar a poetas como Julio Flórez o José Asunción Silva, pero desde una óptica más urbana en la que germinan elementos como la ciudad, el cielo plomizo de una capital nebulosa y bella, caminos de adoquín, praderas, fechas, momentos cercados por las poéticas de los espacios, habitaciones y estancias llenas de retratos; el padre ausente y el cuerpo como lugar de ausencias. Atrás de cada fotograma o instantánea habitan el rock, la salsa, sus baladas y boleros amados (pasan por allí desde “El triste” de José José hasta aquel pasillo que a fuerza se hizo muy bogotano, “La gata golosa”), todos estos como paradigmas que convergen para enfrentar la tragedia como escape y voluntad, pero sin llegar a revestirla de demasiado adorno o palabrería; se trata en su lugar de elaborar su propia banda sonora, “la música irrumpe y disloca el silencio de mi soledad augusta” (poema “Apariciones”). Luego, arder, como lo diría el mexicano Efraín Bartolomé, “he aquí que soy poeta y mi oficio es arder”, significa explorar un poemario algo diferente a sus anteriores libros. Aquí la búsqueda principal es la de enfrentar un duelo postergado hasta fundirlo con la rabia, como columna vertebral de este libro; y el deseo, como talismán en su cruzada hacia el decantamiento del placer y la nostalgia. Desde allí surge una canción que va aludiendo a sus cuestiones importantes: la mujer como estratagema y la pérdida como exorcismo donde “las aves pasan / pasan y cantan, como diciendo /tal vez mañana”. En este sentido, Guía para el regreso surge como un libro que ha madurado todos los flancos de una poética dual en la que luchan, ya acudiendo a la sentencia de Eduardo Galeano, “el miedo y la libertad”, pero este miedo se vivifica en el paraíso perdido al saberlo imposible y termina por delimitar un nuevo territorio, la renuncia, el escape y la ausencia. En este sentido, podría afirmarse que este libro significa su arte poética y ello puede hacerse aún más notorio en la lectura del poema “Voces” como enunciación de la palabra y confesión, “Hay palabras amargas / desbordadas de llanto / y aun alegres las que se esconden en los restos del día. /Ánforas de símbolos que caminan / poniendo de presente al mundo”. Luego se nos revela parte de su empresa creativa desde la idea del artesano, “palabras ocultas a la vista de todos” y que al ser puestas “en el vaso santo (…) van al texto para ser imagen”.
En un sentido bastante suyo, aparecen por su lado las facciones del cuerpo como territorio y como escenario. No es gratuito que el poeta acuda al soliloquio para connotar la caída como una cualidad del ejercicio creativo. Narciso se abre a cuchilladas la boca para sonreír con una mueca culposa en la que de nuevo sobresale su idea de la otredad, ahora vista como el enfrentamiento palaciego de un antiguo circo romano. Ahora se trata de la mirada como caleidoscopio, espejo convexo en el que el drama en varios actos nos lleva a habitar “varios cuerpos”, entonces Pedraza Vargas sentencia:
“De oírlos gritar, cada mañana, / cada noche / aferrados al presente, / detenidos frente al espejo, / los detesto”. Reflejos, sombras que se esconden en los recodos del tiempo y del espacio, cartografías que bien pueden corresponder a él mismo revolcándose la entraña para dimitir, “máscaras quebradas en mil pedazos”.
Las varias voces que resuman en esta Guía para el regreso también se convierten en una suerte de pequeña antología con la que Pedraza Vargas puede ir del relato personal a la multitud de sonidos. Entonces el yo pasa a un segundo plano cuando se le canta a la vida encarnada en aquellos rostros familiares que se dibujan en sus poemas, como una salutación necesaria cuando se escudriña en la existencia como decurso de una historia familiar. Es el caso de su abuela María a quien, desde un poema en segunda persona, Johan se dirige en una singular carta que una vez más surge como parte de su confesión y su entelequia: “Ay doña María. / Y si no doliera tanto / y si no costara tanto trabajo el siguiente día”. Allí, donde “el aliento ya no alcanza”, se funden el lodo y la sangre para, en su ambivalencia existencial, trasladar el duelo al terreno de esos otros transeúntes que constituyen su realidad, como un común denominador del libro.

Como declaración de intenciones y testamento, Guía para el regreso es abiertamente confesional y se va abriendo como una conversación sostenida consigo mismo a la vez que desea mantener una relación muy íntima con quien lo lee, más allá de la pretensión estilística o lo metaficcional. Por ello, no encontramos prosas ajenas o mundos que quieran crear literaturas paralelas a la propia disección. De aquí que de manera personalísima sentencie: “Porque detesto el regusto de las palabras oxidadas” como parte de este poema que suena a epitafio, “Días de odio”. Luego, Pedraza Vargas confesará: “Porque siempre los segundos se extinguen como una fogata. /Y ni para morir poéticamente, /el tiempo alcanza”. En esta misma línea, cada texto aparece como una nueva voz que sin embargo entreteje el drama en un poemario que sostiene su discurso entre la partida y la supervivencia. Esta dualidad, como la del Eros y el Thanatos tan presente en su discurrir entre las cosas del amor y la constante caída como certeza y casi como posición moral, recuerdan un poco aquella querella metafísica presente en poetas como José Emilio Pacheco, donde hay un soltar y recuperar que funge como catalizador de aquella dramaturgia interior del poema como cataclismo o redención, caso del poema “El último tren” y del cual Pedraza Vargas ha tomado el verso que da nombre al libro. De regreso a Pacheco, me viene a la mente un breve ensayo de Gabriel Zaid que recuerda uno de los versos de José Emilio: “La poesía / tiene una sola realidad: / el sufrimiento”. Este poema de Pacheco, “Dichterliebe” (poeta del amor), habla del ejercicio de la escritura como “una enfermedad de la conciencia”, algo que viene muy a cuento en este libro, por tratarse de una declaración in situ de quien regresa de la enfermedad para aceptarla y convertirla en una forma de vida.
En ese sentido, la salutación a la poesía y a las cosas del bello sexo (la mujer como lugar de representaciones) llevan a Johan a seguirse preguntando por su condición, así bien vale la exhortación que el poeta hace en un tono místico y contemplativo: “Qué nos queda a los que hemos perdido / miles de veces los juegos deleitosos”. Esto para finalmente declarar: “…ya no queda nada más que el destierro continuo / para seguir la marcha por los amados cuerpos, / como el desierto”. Esta suerte de epopeya del poeta como actante, nos lleva luego por la acción de quien infiere en sus soliloquios sobre el objeto mismo de su arte poética como certeza y enfermedad, devenir y continuum. Así por ejemplo, el poema “Aneurisma” nos lleva de regreso al oficio de Johan Pedraza Vargas, “Al final todo arderá lentamente / en esa conflagración que ha estado esperando el tiempo / y que va a cobrarnos todo cuanto hemos aplazado”. Aquí la poesía funge como escenografía y metatema de una gesta que lleva al héroe a seguir cantando: “Todo lo hemos infectado. / Todo ha sido consumido. / Nada se ha salvado. /Sólo tendremos la desaparición sin memoria. / Huir de cada muerte que hemos provocado, / y que habrá de perseguirnos”. Luego de esta declaratoria, el poeta vuelve a la abstracción para seguir trazando una genealogía del yo como seguro camino hacia la revelación. En “Terminal”, el poema acude a este artilugio para tratar de dilucidar lo innombrable, el amor como arista de la enfermedad y la sublimación:
“Se instaló como un gato hambriento en medio de la noche. / Una presencia que no está, / un eco perdido que retumba entre las paredes. / Lágrimas que se han secado. // En las tardes, / en medio del aguacero, / busca mis brazos para contagiarse de calor, / y sin embargo, cae siempre de forma estridente”.
Esa presencia etérea pero punzante que se instala en la psique del poeta, “como un gato hambriento en medio de la noche”, lo lleva finalmente a entramar un discurso que se sostiene en este libro a partir de breves actos en los que convergen, como ya fue sugerido, la nostalgia y la noción de tragedia como flancos de un mapa atravesado por la visión extra corporal que Johan Pedraza Vargas tiene de sí como materia para una larga partida. Es así que el poema que cierra el libro nos lleva a posponer un finale con brio y seguir escribiendo aquella partitura inconclusa en la que el oxímoron surte el efecto de una serpiente antigua que se muerde la cola. En definitiva, se trata de un ente cuya omnipresencia lo lleva a simplemente ser:
“Aunque está muriendo, / pese a todo, lo alimento noche tras noche. / Así he aprendido a quererlo. // A reconocerlo como el amor que se va, / porque es una felicidad prestada /que se la llevará el viento. / Ya estoy lleno de su ausencia".
Guía para el regreso es, en definitiva, un único poema en varios actos con el que nos es posible identificar aquella máxima de Elías Canetti que habla del amor como “una serpiente con dos cabezas que se vigilan sin cesar”, seguramente para devorarse.