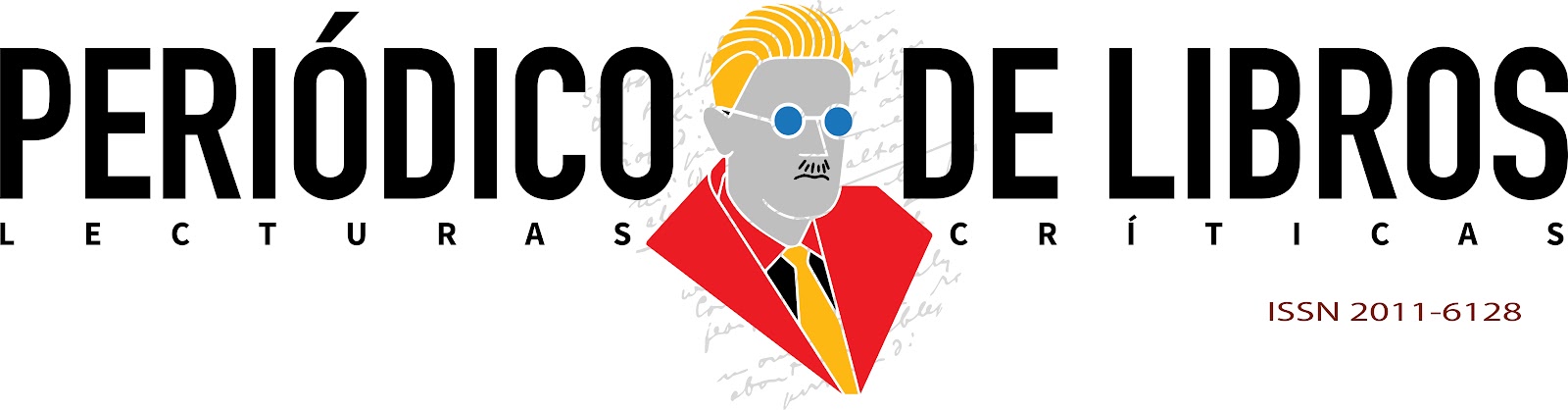Por Juan G. Ramírez
 Al originarse el mundo, en el
desnivel de árboles y montañas, en las curvas del río, en la intensidad dispar
de la luz, en el tamaño de las piedras, quedó cifrada una escritura. Leerla
corresponde a unos pocos iniciados. Alberto fue uno. Y ahora, cuando su soledad
se encuentra completamente sola, podemos comprender sus palabras: “Se escribe
para traducir”. Pero, ¿cuál fue ese pensamiento que desenredó en sus libros y
cuál es la ruta a seguir para comprenderlos? Es difícil afirmar lo que piensa
un hombre hábil en laberintos; acercarnos desde una visión personal es la mejor
alternativa. Para Alberto, la Vida es un
paréntesis en el Tiempo, y el tiempo un paréntesis en la Eternidad, la
eternidad un paréntesis de Dios o el Azar (ese otro dios casuístico y
desordenado). De la eternidad y su
dios nada podemos saber, salvo que allá se inició la trama y hay que lanzar
preguntas contra ellos, como se lanza una pelota al pasado para dejar en claro
cuánto se les desconoce. Al tiempo lo podemos discernir en la trayectoria
indiferente de los astros, en el giro preciso de la oscuridad o en la distancia
entre los abismos: “El tiempo siempre necesita un número y alas para acordarse
de que vuela”. “Qué triquiñuelas arma para dejarnos sin caminos, para llenarnos
de caminos”. “¿Quién hay que niegue que los futuros no existen todavía?”,
pregunta con Agustín de Hipona. Pero es en el primer paréntesis donde se da “la
vida, ese extraño festín. Ese engañoso carnaval de almas en pena”, donde la
obra de Alberto toma los elementos para desarrollarse. No cree que podamos
decidir nuestros rumbos, por eso dice: “No vivimos la vida: sucedemos en ella”,
incapaces de la aceptación que ya asumieron los árboles y las piedras. El
hombre destila su conciencia creyendo que así adquiere una superioridad sobre
el universo, cuando la conciencia es apenas el vehículo del que fuimos provistos
para llegar al autoengaño. Al hombre sólo le queda hacer “el fiel inventario de
todas sus derrotas”.
Al originarse el mundo, en el
desnivel de árboles y montañas, en las curvas del río, en la intensidad dispar
de la luz, en el tamaño de las piedras, quedó cifrada una escritura. Leerla
corresponde a unos pocos iniciados. Alberto fue uno. Y ahora, cuando su soledad
se encuentra completamente sola, podemos comprender sus palabras: “Se escribe
para traducir”. Pero, ¿cuál fue ese pensamiento que desenredó en sus libros y
cuál es la ruta a seguir para comprenderlos? Es difícil afirmar lo que piensa
un hombre hábil en laberintos; acercarnos desde una visión personal es la mejor
alternativa. Para Alberto, la Vida es un
paréntesis en el Tiempo, y el tiempo un paréntesis en la Eternidad, la
eternidad un paréntesis de Dios o el Azar (ese otro dios casuístico y
desordenado). De la eternidad y su
dios nada podemos saber, salvo que allá se inició la trama y hay que lanzar
preguntas contra ellos, como se lanza una pelota al pasado para dejar en claro
cuánto se les desconoce. Al tiempo lo podemos discernir en la trayectoria
indiferente de los astros, en el giro preciso de la oscuridad o en la distancia
entre los abismos: “El tiempo siempre necesita un número y alas para acordarse
de que vuela”. “Qué triquiñuelas arma para dejarnos sin caminos, para llenarnos
de caminos”. “¿Quién hay que niegue que los futuros no existen todavía?”,
pregunta con Agustín de Hipona. Pero es en el primer paréntesis donde se da “la
vida, ese extraño festín. Ese engañoso carnaval de almas en pena”, donde la
obra de Alberto toma los elementos para desarrollarse. No cree que podamos
decidir nuestros rumbos, por eso dice: “No vivimos la vida: sucedemos en ella”,
incapaces de la aceptación que ya asumieron los árboles y las piedras. El
hombre destila su conciencia creyendo que así adquiere una superioridad sobre
el universo, cuando la conciencia es apenas el vehículo del que fuimos provistos
para llegar al autoengaño. Al hombre sólo le queda hacer “el fiel inventario de
todas sus derrotas”.
Y Alberto así lo hizo. Se pasó
la vida enumerando la pérdida del padre, de la madre, del amigo, del día (sólo
existe uno repitiéndose tenazmente, y le ponemos nombre o fecha para tener la
ubicación de nuestros dolores). Nos mostró la derrota como el hábitat natural,
la meta última que todo hombre alcanzará. Por eso debe ser celebrada como un
proyecto de la especie. En su obra no está el hombre derrotado que se
avergüenza, está el que persiste en ir de fracaso en fracaso. No se cansa
aunque no pueda llegar al otro lado del Estadio, o no pueda llevar la piedra
hasta la cumbre y hacerla rodar por el otro costado. Su placer está en saber
que cada repetición es completamente nueva. Es un hombre que desafía el
universo porque se sabe vencido. Si el universo se arma para aplastarle, como
afirma Pascal, ¿qué habrá ganado? Es la Naturaleza, Dios, el Vencedor, quien
tiene que avergonzarse.
El Hombre de Alberto, como anuncia La Biblia, se hace
fuerte a causa de su sometimiento. Nadie puede derrotar a quien se derrotó a sí
mismo. Ama la vida porque esta no ofrece ningún propósito. Vivir es el
propósito. Y entre menos significado tenga, mejor, una vida con orientación
pierde la esencia. La derrota es una fuerza impuesta por el destino de la que
nadie se puede librar. Algunos construyen puentes y rascacielos, escriben obras,
engendran hijos, y es justo, todos eligen la esperanza, esa manera trágica de
ver la vida. Pero la derrota está para señalarnos el camino. Sólo una persona
con “resignación infinita” puede aceptarla como un lugar ideal para vivir. No
se debe sentir miedo al engaño, a levantar su mundo falso con orgullo. Todos los
mundos lo son. (Hablar de la derrota crea una paradoja como la de Epiménides,
admirada por Alberto, de ahí el carácter circular de alguno de sus poemas).
No se discute con la
Naturaleza. Se obedece con obcecada indiferencia. No es mi culpa que el cielo sea
azul o que los ríos se arrastren. Fui vencido desde antes. Mi único aporte
consiste en firmar la capitulación. Por eso no vengo ni voy: sólo espero llegar
a tiempo al lugar que me fue asignado. Ignoro las leyes, si las hay, que rigen
el sol y la penumbra. Y si las conociera, ¿qué conocería? Los extranjeros
siempre ignoran las leyes del lugar en donde están. Y eso es lo que recuerda
constantemente la poesía de Alberto. Entra, en general, por una pared sin
puerta y se sienta en mitad de la sala. Y le aconseja al perdedor que no tema.
Cayó al mar, es cierto, y no hay nada de qué aferrarse. Pero ya está derrotado,
y la muerte es la mayor expresión, ¿qué cosa peor puede pasar? El derrotado
comprende y acude feliz a “la tradicional fiesta de los náufragos”.
Unamuno dijo que la filosofía
tiende más hacia la poesía que hacia la ciencia. Pues la poesía, con su música
y sus símbolos, es la única capaz de “traducir” verdaderamente al hombre. Alberto
compartía esa idea, por eso no se dedicó a enlazar imágenes. No. Lo que hacía
era desenredar paréntesis: las vidas que se entrecruzan aquí y allá creando
nuevos conjuntos. Intenta catalogarlos, como el botánico a las especies, por el
tamaño de sus fracasos. Su obra sobrepasa un hecho meramente estético. Hasta
una realidad mítica: es el mito donde se sostiene un pensamiento filosófico. En
la oscuridad está el germen de la razón. Y Alberto escogió al licántropo como
símbolo de esa angustia. Crea una dualidad entre lo racional, “la sombra en la
pared, pasando, para después fundirse en la otra sombra en la pared, pasando”,
que es lo poético. Pero en ese paso de la conciencia a la pesadilla, de hombre
a monstruo, se pierde la noción del tiempo. “Recurro a los carteles para
asegurarme que aún transito por las calles de siglo XXI”. Siglo en que, por
cierto, es difícil desempeñar el oficio de poeta de la noche, de ese yo desgarrado que huye por la claridad
de las premisas hacia los pasadizos de la imaginación. Alberto formulaba una
premisa y sobre ella extendía su canto: “Un paseo por las alcantarillas nos
devolvería la fe en el mito de la alegría y el amor”, “Un cuerpo que se resiste
a seguir siendo un hábito, un número, un movimiento más o menos previsto y
circular, es un cuerpo que sufre”, “No quiero leer un libro más. Tampoco un
libro menos. Los que he leído bastan”, así comienzan muchos de sus poemas. Pero
volvamos al licántropo. En Todas las
jaurías del rey asoma por primera vez ese ser de colmillo incipiente,
tímido como la luz, y planta su huella desconocida sobre la página en blanco.
Luego se oculta, y reaparece en Las
derrotas, mostrando su metamorfosis en todo su esplendor. “Tuve conciencia
de mis disfraces”, dice. Pues “ni es lobo, ni es hombre”, sólo una especie
extranjera para la que no fue creado el mundo, como no hay un mundo para el
derrotado. El licántropo, como el poeta, es hijo del castigo (Apolodoro, Biblioteca III, 8). Y él lo acepta. No
aspira jamás a enseñorearse. Sabe con justa razón que todo le es ajeno, salvo
el pálido reflejo de la luna. Y como si aún no hubiera quedado clara la
importancia de este mito en su obra, Alberto lo retoma en Cédula de extranjería. “El delicado ejercicio de la licantropía no
comulga con espurios lunáticos que a propósito confunden los sabores del arte
de volar”. Ya había dicho: “Apiadémonos de esa bestia inconclusa que no sabe
dónde poner su cuerpo cuando llegan las noches, se abren las ventanas y la
ciudad se llena de temibles aullidos”. Y concluye: “El sueño de las bestias
siempre tiene sabor a pesadilla”. Y al licántropo, como a un Jano Bifronte (otro
de sus símbolos) sólo le queda persistir en su ser. O más bien: en su no-ser.
Ya que es el más impertinente de los seres.
La estructura de las obras de Alberto es barroca, es todo un andamiaje de pasillos, escaleras, terrazas, túneles y puntos muertos. Los libros están organizados en capítulos, subcapítulos y estos a su vez se enumeran, creando un laberinto del que se sale únicamente con el hilo de Ariadna.
No así su contenido: escribe con un lenguaje
sencillo, el mismo que se lanzan las comadres de un balcón a otro, como solía
decir Eliseo Diego. Sus obras poéticas llevan mucha intertextualidad, con
rasgos del Simbolismo de Eliot. Dialogan entre ellas, pero también son un
dialogo con los poetas del mundo. En su estilo está la repetición de ciertos
versos, de juegos, que le dan un sello fácil de identificar. Y como la palabra
no es para escuchar sino para decir, y no dicen, es el material adecuado para
seguir diciendo. La poesía de Alberto es el ojo del vidente que examina y
rectifica, es la cartografía de una realidad destrozada por el tiempo, es la
seguridad del hombre que sabe que no sabe,
y que debe buscar en el entramado del universo su verdadera definición.
Adenda (recuerdos personales)
“Alberto era orgulloso hasta la
humildad”. Un ser que se sometía avergonzando al vencedor, como ya se dijo. No
sabía decir no. Decía sí e iba posponiendo los asuntos hasta que el cansancio y
el tiempo los modificara. Si no le quedaba alternativa, las hacía con
dedicación. Tímido y sensible ante la realidad. Un observador preciso. “Tienes
que querer quemarte en tu propia llama: ¡cómo te renovarías si antes no te
hubieses convertido en ceniza!”, dijo Nietzsche. Y esas palabras las puso en
práctica Alberto. Después de compartir durante la noche en algún bar, lo
acompañábamos (con los compañeros de la Escuela
de Escritores Anábasis) hasta la puerta de su departamento, y allí nos
quedábamos largo rato arreglando citas para los días siguientes, contando una
anécdota de más, analizando un libro o un poema. No hubo noche que no
trabajáramos un texto. La palabra era el centro. Nunca habló de influencias,
sino de “familia de entusiasmos” como Cintio Vitier. Nos recordaba las máximas
de la poesía: “Hay que conocer las normas para poder romperlas”, “hay que poner
la palabra justa en el justo lugar”, “no a los lugares comunes”, “nada de
cacofonías”, “cursilerías”, “sonsonetes”, “hay que buscar la complejidad del
verso”, etcétera. Odiaba las palabras como “habita” o “inunda”. “Palabras así
sólo pueden mostrar la carencia del poeta”. O los clichés propios como “la flor
de las disculpas”, “el pan de otra lengua”. Se valía del siguiente ejemplo para
demostrar la diferencia entre el lenguaje común y el poético. “Dijo Martí: los
niños son la esperanza del mundo. Y Juan Gelman: la asamblea del mundo será un
niño reunido. Lo primero es cierto, pero no pasa de ser una “bobada”. Lo
segundo dice lo mismo, pero tiene complejidad y lenguaje. En poesía no importa
tanto el qué, sino el cómo”. Y sobre esto sostuvimos largas discusiones.
Hablaba continuamente de su familia y de su Isla (su isla en peso doblada en el
bolsillo), y de su incapacidad para regresar por su “condición de derrotado”.
Hablábamos de cine, otra de sus grandes pasiones, contábamos malos chistes y hacíamos
juegos como el “Escriba y lea” que se juega en Cuba. De sus autores puedo citar
a Jerzy Andrzejewski, Marcel Schwob, Allen Ginsberg, César Vallejo, Jorge Luis
Borges, Gonzalo Rojas, Ángel Escobar, Fayad Jamís, Eliseo Diego, Virgilio
Piñera, Bohumil Hrabal, y su infaltable José Lezama Lima. Entre otros. Nunca
perdió su carácter de gran lector.
Ese fue Alberto, el licántropo
con quien salimos a sobornar las calles y a desafiar el frío bogotano. Al
despedirnos susurraba palabras al oído, como el padre que perdona las necedades
de un hijo. Nos enseñó que septiembre es el mes más cruel, arrancando lilas de
la tierra muerta. Fue el mejor regalo que nos pudo dar Dios, que nos pudo dar
Cuba. Viaja en paz, amigo, y disfruta tu ruidosa eternidad.