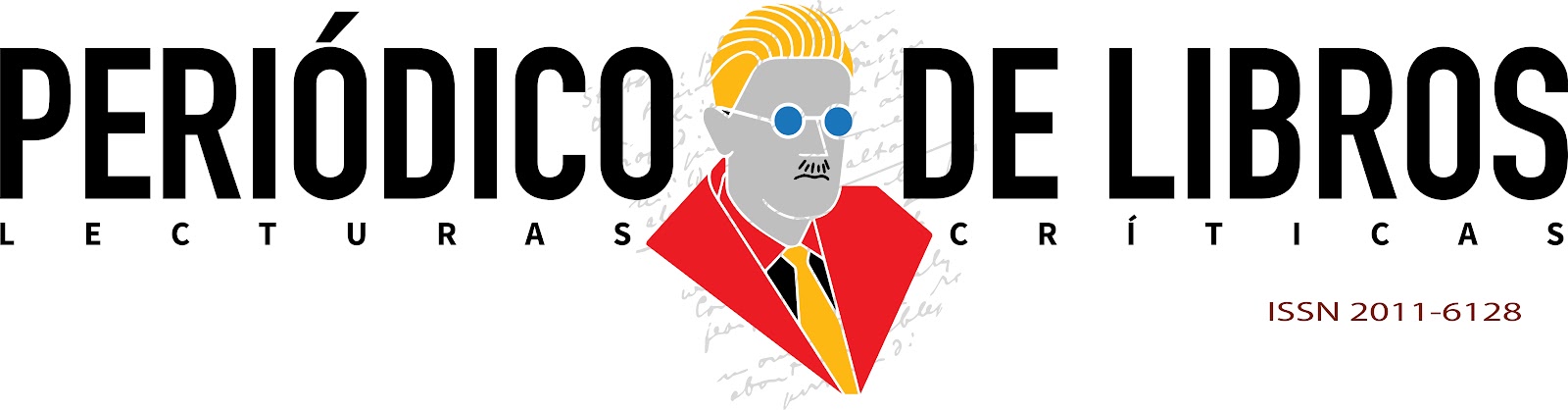Por Wilmar Martínez Cuervo
Lo sentimos, los lunes no hay función
Freddy Ayala Herrera
Senderos editores
Bogotá, 2015
118 páginas.
Los mecanismos rebuscados para interpretar lo que escribe un autor resultan paradójicos y por lo general se desmitifican al releerlo, se desvalorizan más aún si te sientas a conversar del texto con él, y una cólera interior crece al subrayar un párrafo, detenerse justo ahí para luego decirse a sí mismo ¿querrá decir esto o aquello? preguntas sin salidas, sin respuestas, esa gana de darle finales, de suponer y creer lo que se viene, ¡ah! y de tener ínfulas de crítico literario, mandar todo al carajo y reinventar el libro ya escrito con un, debió poner esto allí, si fulanito no hubiera… hubiese sido bueno si… ese final no me gustó, yo pensé que iba a pasar esto…; pero es de aclarar que sin ello se fragmentaría la imaginación, se corroería al lector y sería una catástrofe inducir su interpretación; siempre es mejor llevarse a la cabeza lo que se leyó y por qué no, darse la sorpresa de haber pensado totalmente diferente a la intensión del escritor.
Pero esta narraturgía lleva más de 14 años de trabajo y no es para enaltecerla como suelen darse los prólogos y si no recordemos a El jugador de Fiódor Dostoievski que fue escrito en un año debido a la pésima situación económica del autor, y aun así fue maravillosa. Esta obra, la de Freddy, es para contenerse en ella, en cada avenida que ha atravesado sus fauces en el tiempo, que ha carcomido las tablas como termita. Quiero aclarar que no pretendo ser benevolente y tampoco proscrito de ella, mi designio se ha desviado, se ha perdido en la escena, en la mistura que hay entre Freddy y el público, Freddy el hombre que se parece a la mazamorra chiquita (sopa típica de Boyacá), una mezcolanza de tantas cosas, extrañas, cosas de las que a veces no se sabe su procedencia y que además porque es chiquito, Freddy, cómo no nombrarlo, si desde que se empieza a leer este libro, este libro que tiene el misticismo envidiado de haber sido leído por tantos oídos y miradas antes de su imprenta, que lleva consigo las emociones a cuestas, la melodía pegada en las paredes y que descuelga como avalancha de los techos empapados de sus historias, que lleva el repudio, la risa, el asombro, la melancolía, el asco, la rabia de la gente, ya lo usurparon, está manoseado, y no como esos devastados y odiados por mí, hacedores de libros estupendamente horripilantes, no, aquí hay que decirle a la imaginación que escoja asiento en primera fila porque hoy no es lunes, hoy mientras el narrador, el actor, el escritor, bueno todos ellos, bueno, él sólo, Freddy, empieza la hazaña con su elocuencia, la función, la narración, la comedia, el cuento… en fin, ya les había dicho que había perdido la intención.

La mazamorra está en su punto, todo puesto con el sigilo que la caracteriza, el micrófono en la base, o rodeándole el rostro y si no hay, a gritar se dijo, ¿y ahora?, ¿cómo saluda?, ¿cómo nos dice que sí?, que hay una historia en la punta de su lengua, que brota en sus ojos, que corre por donde empieza su barba y se inmiscuye entre cada surco de la piel, que está haciendo tambalear las palabras atascadas en la garganta desde el lunes, allá están, vestidas de sombras, de siluetas que dibujan el contorno de la memoria tibia, de las calles enmarcadas de recuerdos, de la niñez que se acerca con ojos de reclamo, con la historia pegada en cada pliegue de sus labios, de las gotas de sudor en la frente que se aproximan. Y el escritor ahí, intentando centralizar el corrientazo en cada puntada de tinta, evocando la ciudad, sus calles, los barrios marginados, la urbe, las primeras hormonas brotando por el escueto cuerpo que ahuyentaban cualquier viso de laxitud, las formas de aquellos tiempos, una gallina en el colegio, una viejita cerca de la universidad, las novias sin besos, con besos y con besos a la pared.
No hay que embellecer el lenguaje, cambiarle palabras para que rimen, ¡a la mierda eso!, es más bello sentirlo tal cual fue, con el olor de la calle, de las esquinas que vieron todo, así, famélico, con el caos del que está hecho, que no se escape nada, las miradas de ojos muertos del público, los destellos de locura que calan en la sien, ni la pena de rasguear lo que ya no está.
Alistar el escenario, evacuar la tembladera, afilar la voz, recordar el libreto, ponerse la pinta, que el corbatín quede derecho, la camisa planchada, los zapatos amarillos (el fetiche de Freddy), la caña para pescar zapatos desde la ventana, el costal de zapatos, él, ustedes, yo, y todo escribiéndose en las entrañas de la vida misma, con los pasos que se entierran en el pavimento y que se arrancan con la sangre hirviendo, arañando con la piel cada palmo que le queda, con la necedad de abatirse a sí mismo, forcejearse hasta el tuétano para sucumbir tan solo los lunes.
“¿Cómo representar dos mil personas? ¿Con el cabello, con los ojos, con el cuello, con el cuerpo, con los pies, con los zapatos? ¿Con los zapatos? (el narrador se quita los zapatos). El zapato puede representar a una persona. Estos zapatos me representan (el narrador se acerca al público y pide un par de zapatos. No importa que los zapatos sean de hombre o de mujer. El narrador toma los zapatos en sus manos, los lleva al escenario). Estos zapatos representan gente. Mire este zapato, es de un pobre (el narrador se retira por unos segundos del escenario y saca una bolsa llena de zapatos, los esparce por el escenario, regresa y saca otra bolsa llena de zapatos, los esparce en el escenario, regresa y saca una bolsa más grande de zapatos, regresa y saca una bolsa mucho más grande de zapatos). Imposibilidad del lenguaje, ni mierda. Mírelos aquí. Dos mil personas al lado de una avenida. Hay toda clase de zapatos.”
Wilmar Martínez Cuervo
Buenos Aires, 2014