Por Anna Rossell
Georges Didi-Huberman, Cortezas
Traducción de Mariel Manrique y
Hernán Marturet,
Shangrila, Santander, 2014, 68
págs.
 Theodor W.
Adorno lo formuló con contundencia en 1949 al regresar del exilio: “Escribir
poesía después de Auschwitz es una aberración”. Esta sentencia, que muchos
intelectuales se tomaron al pie de la letra, ha calado hondo también en la
conciencia de aquellos que, desobedeciendo su requerimiento, han abordado la imposible
tarea de dar testimonio de lo inconcebible: ¿Cómo
representar lo irrepresentable? ¿Cómo escribir sobre ello cuando no hay
palabras? ¿Cómo dejar testimonio del horror vivido? ¿Cómo imaginar el horror no
experimentado? Las preguntas seguramente se remontan a los mismos orígenes de
la humanidad y son tan antiguas como el propio horror. Por ello volvieron a
debatirse con énfasis a raíz del genocidio nazi. Desde entonces la literatura,
el cine, el teatro y las artes plásticas han sentido la necesidad de plasmar la
ignominia. Si bien hay consenso en cuanto a la imposibilidad de expresar
cabalmente la medida y el ensañamiento de la infamia, de encontrar explicación
a las causas para las atrocidades que llevaron a tantos a la muerte programada,
no la hay en cuanto a los modos de intentarlo. Muy variados han sido los
intentos –algunos muy controvertidos por la polémica que sus propuestas han
desencadenado-, y todos palidecen ante lo que fue.
Theodor W.
Adorno lo formuló con contundencia en 1949 al regresar del exilio: “Escribir
poesía después de Auschwitz es una aberración”. Esta sentencia, que muchos
intelectuales se tomaron al pie de la letra, ha calado hondo también en la
conciencia de aquellos que, desobedeciendo su requerimiento, han abordado la imposible
tarea de dar testimonio de lo inconcebible: ¿Cómo
representar lo irrepresentable? ¿Cómo escribir sobre ello cuando no hay
palabras? ¿Cómo dejar testimonio del horror vivido? ¿Cómo imaginar el horror no
experimentado? Las preguntas seguramente se remontan a los mismos orígenes de
la humanidad y son tan antiguas como el propio horror. Por ello volvieron a
debatirse con énfasis a raíz del genocidio nazi. Desde entonces la literatura,
el cine, el teatro y las artes plásticas han sentido la necesidad de plasmar la
ignominia. Si bien hay consenso en cuanto a la imposibilidad de expresar
cabalmente la medida y el ensañamiento de la infamia, de encontrar explicación
a las causas para las atrocidades que llevaron a tantos a la muerte programada,
no la hay en cuanto a los modos de intentarlo. Muy variados han sido los
intentos –algunos muy controvertidos por la polémica que sus propuestas han
desencadenado-, y todos palidecen ante lo que fue.  Con todo, hay aproximaciones que hacen
más justicia que otras a este intento. Una de ellas es este libro,
magníficamente editado, de Georges Didi-Huberman, publicado en francés por Les
Editions de Minuit en 2011 (Écorces),
que ahora ve la luz en España de la mano de Shangrila.
Con todo, hay aproximaciones que hacen
más justicia que otras a este intento. Una de ellas es este libro,
magníficamente editado, de Georges Didi-Huberman, publicado en francés por Les
Editions de Minuit en 2011 (Écorces),
que ahora ve la luz en España de la mano de Shangrila.
Consciente de su cometido,
Didi-Huberman (Saint Étienne, 1953), historiador del arte y teórico de la
imagen, se acerca con infinita cautela y profundo respeto al paradigma de aquel
horror, Auschwitz-Birkenau, para documentarlo y prevenirlo. El resultado es un
trabajo de excepcional escrupulosidad -imagen y texto-, por su sobriedad. Sabedor
de que nada habla mejor del horror que el horror mismo y de que nada puede (ni
debe) añadirse a lo que no admite nada más que lo que fue, el autor registra
con su cámara las estaciones de aquel indecible sufrimiento. Como si de un via
crucis se tratara, Didi-Huberman se detiene ante una alambrada, una puerta, una
ventana, el lago en cuyo fondo descansan las cenizas, ante la pradera
sintomáticamente repleta de flores, ante el bosque de abedules, levanta la
mirada hacia sus copas, examina un trozo de corteza, y su sensible observación
convoca los signos de la historia y provoca su reflexión y la nuestra. Son
fotografías en blanco y negro, sin título que acapare nuestra atención y
conduzca nuestra mirada por otro camino que el de lo mostrado (los títulos están
desplazados al sumario del libro).
Ruth Klüger, superviviente de Auschwitz, en su autobiografía Weiter leben. Eine Jugend, publicada en alemán en 1992 (Seguir viviendo, Galaxia-Gutemberg, 1997), abominaba del intento de reproducir las condiciones del campo de exterminio para la visita turística, una cultura museal de la que afirma “se basa en la falsa creencia […] de que los fantasmas se pueden aprehender justamente allí donde, cuando vivían, dejaron de existir. […].” Y se pregunta: “¿No dan pie a la sentimentalidad esos renovados restos de viejos horrores […], no apartan del objeto hacia el que sólo aparentemente encauzan la atención y llevan a una complacencia en los propios sentimientos?” Didi-Huberman parte del mismo planteamiento ante la supuesta reconstrucción del campo, ante los retoques que han sufrido las cuatro fotografías que constituyen “los únicos testimonios visuales de una operación de gaseamiento en el momento mismo de su desarrollo” o ante la conversión de uno de los barracones de prisioneros en caseta de venta de souvenirs. Para el autor cualquier alteración en aras de una mejor pedagogía constituye un falseamiento de las pruebas, como demuestra al explicarnos que la alteración de la luz de estas fotos elimina el indicio de que habían sido tomadas desde el umbral del horno crematorio. Con gran lucidez Didi-Huberman aboga por el paseo en solitario por los lugares del horror y por lo que él llama “el punto de vista arqueológico […] comparar lo que vemos en el presente, lo que sobrevivió, con lo que sabemos que ha desaparecido.”
© Anna Rossell
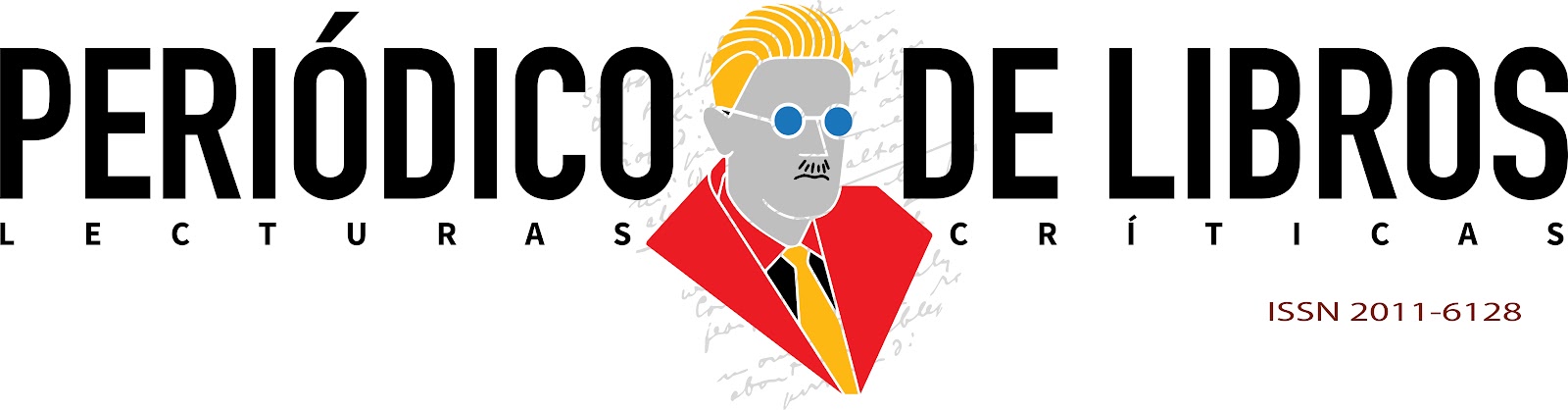
.jpg)
