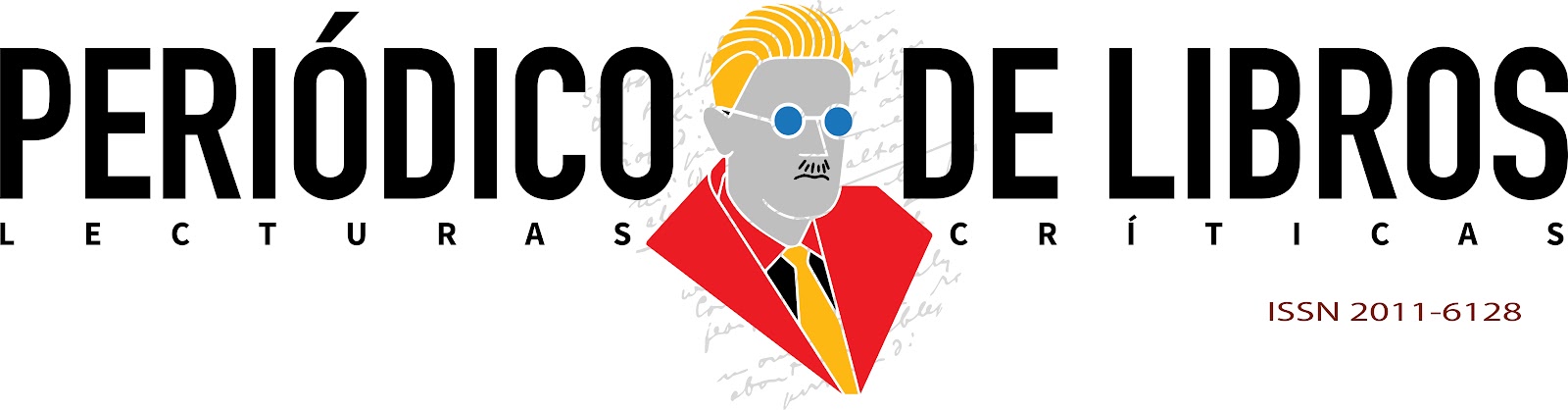Por Juan
Fernando Covarrubias
La ciudad
Mario Levrero
DeBolsillo, RHM.
Barcelona, 2008
160 páginas.
La noción de la espacialidad nos es imprescindible. Nos
sostiene. Las certezas juegan un papel importante en nuestro paso por el mundo:
saber dónde estamos y cómo llegamos a tal sitio son dos de las principales. Una
brújula, por eso, es como una extensión de la cabeza, un aparato que nos fija
al suelo y nos orienta hacia el cielo. A las alturas, quiero decir. El sujeto
al que colocan una venda sobre los ojos y se le deja en un lugar deshabitado no
comprende de pronto qué pasa. Pasados unos minutos tiene una sola certeza que
no es tal: está perdido. O, por lo menos, lejos de su centro, de su eje
espacial y temporal. Y es que en cuanto nos asalta el extravío perdemos piso.
Se trata de una sensación que, como una ola, voluptuosa y líquida, nos recorre
de arriba a abajo y nos arroja a una incertidumbre total, al principio. La
espacialidad, ahí, no existe más. Entonces, se vuelve imperioso dar con ella,
como si se quisiera encontrar un interruptor de luz al recorrer la pared de una
habitación a oscuras.
Un tipo propenso al orden,
al raciocinio más elemental, una noche, lluviosa, camina por las calles de un
sitio que desconoce. Busca dónde guarecerse del agua, del frío y entra a una
casa deshabitada, a oscuras; abandonada, al parecer. No hay luz eléctrica ni
gas y no tiene un cerillo siquiera para encender una lámpara de petróleo.
Decide salir a la calle y buscar un almacén donde proveerse de tales utensilios
y de comida. Como no conoce el lugar se extravía. Bajo la lluvia, el frío,
camina al tanteo. De pronto, a lo lejos, distingue un par de faros. Al
principio duda que ese vehículo se esté acercando; al poco rato se da cuenta de
que así es, pero él está lejos del camino y comienza a correr agitando los
brazos, dando tumbos, en el lodo y bajo el agua. Cuando sube a ese viejo camión
de redilas es que comienza entonces su verdadero extravío.
Esta podría ser, a grandes
rasgos, la punta de la madeja de La
ciudad, una novela que Mario Levrero (1940-2004) publicara en 1970. Si El lugar (1982), novela aparecida doce
años después, será un texto laberíntico, La
ciudad deshace la espacialidad para rehacerla a su modo: el personaje va
siempre hacia delante convencido de que llegará a dónde quiere ir (aunque, en
el fondo, la mayor parte del tiempo desconozca a dónde se dirige). Al detener
el camión de redilas, atina a decirle al conductor: “Por favor, permítame
subir. Lléveme a alguna parte”. No importa que ese sitio carezca de nombre, de
coordenadas exactas. El mapa que el hombre tiene en la cabeza no se ajusta a lo
que ven sus ojos, por ello en su petición de ayuda busca que lo libren de ese
extravío en el que, lo percibe, se hunde cada vez más. Si no le es posible
conjurar esa abstracción espacial, por lo menos quiere asirse a lo temporal.
Ese es su primer paso.
La casa abandonada y oscura
a la que llega en esa noche de lluvia anticipa ya la tesitura del personaje: la
soledad. Y esta marca en su carácter anticipa, a su vez, una de las sensaciones
principales que se experimentan al leer La
ciudad: el desamparo. Antonio Muñoz Molina, en el prólogo de la novela, lo
llama desasosiego. Desamparo. Indefensión. Desasosiego. Todas. Al lector lo
embarga sobre todo una especie de desamparo. Pero no se trata de cualquiera,
sino de un terrible desamparo. Como el personaje, que se encuentra inmerso en
un monólogo incesante, paranoico, desmesurado por su tensión y emociones, desde
este lado del libro no puede ser menor. La marca distintiva del protagonista
(único de los personajes que carece de nombre) es que no sabe a dónde va, pero
esto se agudiza en el hecho de que, como aquel hombre de El lugar, reta a su memoria para que le aclare de dónde viene y esa
masa en lugar de disiparse se le va ennegreciendo, “…no obtuve el menor indicio
de dónde estaba, ni de por qué estaba allí” (El lugar). Hay una consigna levreriana en ese par de novelas: sus
personajes, de algún modo, se aferran a un único horizonte en el que no es
posible encontrar nada.
No es extraño que La ciudad, El lugar y París (1978)
conformen la Trilogía Involuntaria. Una tríada de novelas en las que Levrero
propone que la brújula a la mano de sus personajes, sumidos en un mapa del que
desconocen todo: lenguaje, señales, límites, lugares; sea la memoria. Ese
tercer brazo que, traicionero, de un momento a otro toma la consistencia de un
banco lechoso. Una tragedia que amenaza caer sobre todas las cabezas. Si en El lugar el personaje trata de salir de
una casa en la que subsecuentemente se repiten cuartos, puertas, pasillos,
cuartos, puertas, pasillos… en La ciudad
sucede otro tanto: no hay caminos, lugares, certezas. La tesis levreriana tal
vez sea la reinvención del Hilo de Ariadna: sus personajes son Teseos que
buscan escapar de sí mismos para, por paradójico que pueda sonar, poder encontrarse.
Al final, para su fortuna, aquí no hay un Hades que los haga morir encadenados
por la descabellada pretensión de amar a una mujer.
Personajes extraños, sitios
sin nombre, situaciones inverosímiles (que se magnifican porque el protagonista
es un tipo obsesivo, un observador inescrupuloso del orden), delirios y
alucinaciones, una mujer (de nombre Ana) que aparece y desaparece sin dejar
rastros ni mensaje alguno, reglamentos que son puntillosos pero que carecen de
aplicación y de un estado de cosas en el que tener cabida, sueños que son
soñados por alguien que sueña que sueña (las matrioskas rusas y las cajas
chinas, la Caja de Pandora y el veliz del ventrílocuo); todo esto hay en La ciudad. Se trata, en el fondo y en la
superficie, de un mundo de sentidos. Ana, por ejemplo, una mujer escurridiza,
tal vez se encuentre al final de ese Hilo de Ariadna. Pero el protagonista, que
al principio le preocupa, al final no lo descubre.
En este mundo alucinado, en
esta ciudad hipotétita, el protagonista mantiene, a lo largo de la novela un
par de certezas: que tiene que volver a aquella primera casa a oscuras en la
que pasó unos momentos en una noche lluviosa, y que debe encontrar una estación
de trenes para ir a la ciudad; estación que muchos han nombrado pero que nadie
sabe su ubicación. El mapa de su cabeza carece de registros, y ni siquiera
norte tiene. Tras innumerables vicisitudes llega por fin a la dichosa estación.
Al momento en que solicita un boleto de tren hacia Montevideo (la ciudad), ese
mundo informe, sin una geografía particular, situado en un plano inalcanzable,
adquiere su propia espacialidad: ya se sabe que los mapas, condenados a
resguardar trazos y no sitios en concreto, designan lugares, caminos para
llegar a esos sitios, límites, extensiones que se funden unas con otras; sin
embargo, no es posible vislumbrar lo que se encuentra uno en el terreno en el
que se anda. Su espacialidad no es tal, sino una mentira.
Esa estación en medio de la
nada hace recordar aquella de “El guardagujas” de Juan José Arreola: sin trenes
y con muchos viajeros. El guardagujas y el protagonista de La ciudad se acercan de algún modo: ambos recuperan la existencia
cuando la locomotora aparece en un recodo del camino. El tipo solitario
levreriano es un hombre que desde un principio quiere viajar a alguna parte
(“Por favor, permítame subir. Lléveme a alguna parte”), y esa alguna parte es Montevideo, pero esto lo
sabrá solo al final. Como si hubiera estado condenado a vagar y divagar para,
al fin, dar con las certezas que le auguran que ese orden riguroso al que
siempre ha vivido sometido, lo es todo, todo por lo que bien vale perder la
cabeza. Su vida fluctúa en un desarraigo permanente. Cuando aborda el vagón con
la certeza de que ese tren marcha hacia Montevideo no se trata de un momento
triunfalista, como podría pensarse; es, más bien, un largo impasse en el tiempo, un atisbo de calma en la vorágine que supone
vivir en un sitio al que nadie tiene intención de llegar, y del que nadie, al
mismo tiempo, tiene intención de marcharse.