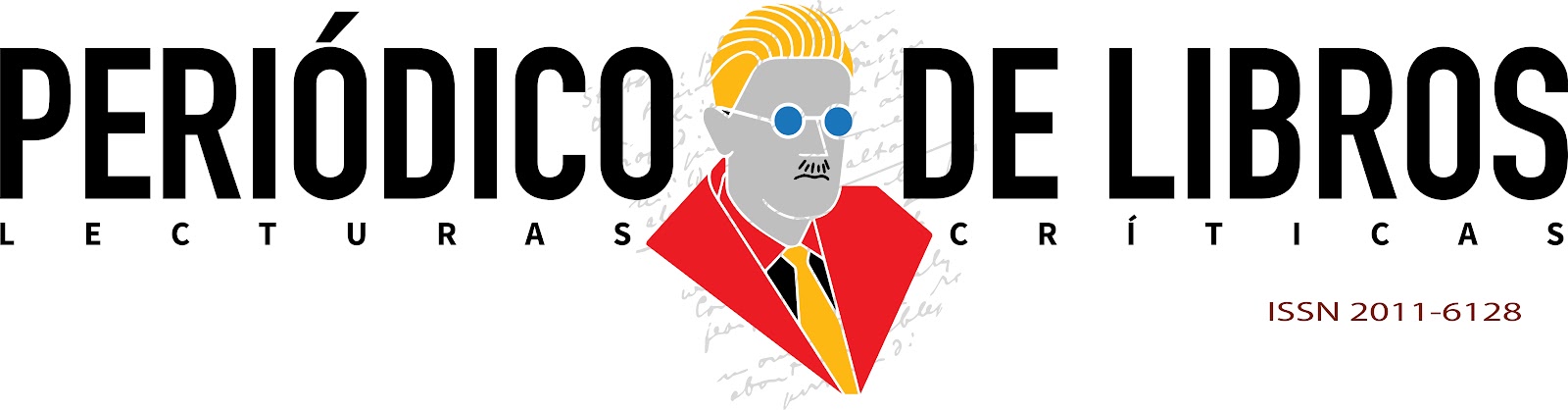Berlín Dividido.
Juan Villoro y Matilde Sánchez
Brutas Editoras
Nueva York, 2011
137 páginas.
La crónica de viajes ha sido motivo e impulso para escrituras que se debaten en más de un género. El testimonio, la autobiografía, continúan convocando experiencias, territorios en los que detenerse y quedarse. La indefinición genérica en torno a lo cronístico sin embargo, permite una mixtura del yo que narra llamándonos a mirarlo dos veces, promoviendo una lectura viva y contingente. Hoteles, playas nudistas, museos, anticipan una nostalgia muchas veces ajena a la propia experiencia, pero que se ancla sin mayor explicación. La melancolía de un pasado incrustado en aquellos lugares que visitamos por primera vez, los cuales no nos pertenecen del todo, obligan a recorrerlos y rápidamente a formar parte de nosotros. Es en ese ajetreo de caminatas difusas donde queremos aferrarnos, fundando una nueva biografía. El trayecto a través de los ojos, la captura fiel o infiel de paisajes superpuestos, uno sobre otro, permiten nuestra versión de lo visto, aunque ya existan otras tantas. Es el caso de “Berlín dividido”, libro que se parte en dos, en más de un Berlín. Brutas editoras, que en su colección “Destinos Cruzados” ya habría lanzado “Japón” a cargo de los narradores Lolita Bosch y Alberto Olmos, esta vez edita un libro nuevo, convocando nuevamente a dos especialistas en el género: Juan Villoro y Matilde Sánchez. Impresos en la librería McNally Jackson de Nueva York en el momento y a pedido, es decir, un libro que si el lector lo requiere se imprime de inmediato, en el momento, y se vende.

Brutas se hace cargo de un Berlín doble, contado dos veces. Uno Oriental y el otro visto desde la parte occidental. Posible espejismo pero cierto. Entonces dividido por que son dos autores mirando una misma ciudad que se muestra igual pero distinta. Para Juan Villoro (ciudad de México, 1986) autor de “Testigo” además de numerosos relatos y otros volúmenes, las crónicas que aquí publica, se encuentran en las revistas “Eñe” y “Letras Libres”. “Berlín, capital del fin del mundo” y “Berlín, un mapa para perderse” son versiones de los recorridos que implicaron valorar un pasado en reubicación permanente y desaparición. “Durante tres años la ciudad en espejo me convirtió en un pasado por partida doble, un náufrago voluntario, que perdía la brújula en el Este y el Oeste” dice Villoro, revelando un entorno cruzado por la historia reciclada en su arquitectura, en sus calles y museos parciales, como él mismo los denomina. La ruta empieza en el verano de 1981 en Berlín Oriental, para asumir el puesto de trabajo como agregado cultural en la RDA. La estadía se perfila primero en un hotel para luego mudarse a un departamento donde las toses de sus vecinos serían bulla habitual. El encuentro con el Muro para el autor constituyó un hecho geográfico fundamental, una delimitación que también cruza su escritura y divide su estadía. La guerra, la pregunta sobre el tiempo y qué leemos cuando leemos tiempo. La construcción de un imaginario en el que su autor es consiente de una errancia necesaria pero inevitable.
“Nuestro inconsciente se convertía en un paranoico sistema de alarma, algo extraño para un viajero venido de México, donde la guerra ocurre lejos, o se pierde rápido”.
La necesidad por pertenecer a través de un retorno, porque es así como Villoro nos invita a mirar ese Berlín, a partir de un retorno, de un regreso, el que probablemente seguirá ocurriendo aún estando fuera de un Berlín perpetuo, histórico.
Para Matilde Sánchez (Buenos Aires, 1958) la necesidad de tomar lecciones de alemán fue motivo suficiente para el arribo a un invierno, a su Winterreise. Sánchez ha realizado una importante labor como escritora, tanto de ficción como de no-ficción, apareciendo en su prosa una delicadeza en contraste permanente con más de un tono, dejándonos con ganas de más. La siguiente crónica forma parte de “La canción de las ciudades” volumen que reúne varios relatos a partir de experiencias de viajes. Aquí la crónica se titula “Berlín, 86” y despunta en el Berlín Occidental. Para Matilde sus conocimientos básicos del idioma “bastaban para saber que hablaban una lengua cerrada a las influencias” aunque se mantuvo firme con la convicción de que si conseguía hablarla, se convertiría en una escritora. Hospedarse significó adentrarse también en esa sintaxis, la que para Sánchez aparecía en la lógica del frío, de la temperatura como algo básico y al mínimo. En casa de Aurore, la dueña del hospedaje, el invierno había que pasarlo con seis trozos de carbón y comprender el pasado y la propia biografía a través de los objetos. Sánchez se aferraba al tragaluz para no asfixiarse con las estufas a carbón. Aprender alemán fue para ella otro posible tragaluz, en el cual respirar más de cerca un idioma que la llevaría a hablar de nuevo, uno que entonces también la definiría, y le ayudaría a escribir. Estaba la profesora de lengua, Suzanne, y Matilde recorría la ciudad a través de una arquitectura contenida en el “tiempo imperativo, en las instrucciones del subte, en mi carta de transporte”, y memorizando billetes. Su experiencia fue la de atravesar ese lenguaje pero en los quiebres, pliegues y fallas contenidos en él. Berlín o el país del extrañamiento, del repaso de una ciudad codificada en letras que leídas en voz alta entregaban un paisaje encubierto por melancolías, objetos como prueba de una historia detenida también en la calle. Para Matilde Sánchez su Berlín fue la del repaso de una práctica lingüística, anotada en los cuadernos de ejercicios que para ella, se habían convertido en el diario de esa ruta todavía extensa por recorrer.
Pareciera que la experiencia de un viaje no terminara con su arribo, sino con una escritura que pide encontrar su coordenada y letra justa en una historia quizás escrita desde antes. Algo se necesita reafirmar, o prometer desde la propia palabra, la que se redefine en una nueva personalidad, doble, informe, desprendida de lo que ha sido. El aterrizaje entonces obedece a esa incertidumbre, aquí acotada al encuentro de otro idioma, reducido a un cuarto de hotel, a objetos antiguos, a estufas de leña. Y la visita a ese espacio podría llegar a desconcertarnos: no conocer el idioma, no hablar el dialecto que allí pareciera ser tan normal y cotidiano. Son otras las costumbres, otros los hábitos de vida. Se extraña quizás lo que parecía normal y aparecen las ansias de volver, llevarnos la extranjería de vuelta, lo propio, que a vista de otros resulta exótico. Berlín dividido nos deja esos trayectos, dibujos extraños pero ciertos, fieles a lo que pretenden narrar en un formato compartido, distraído de las preocupaciones quizás habituales cuando se llega a un lugar por primera vez. La trama será aventurarse, y después contar la historia, escribirla, perderla de vista. Desconocerla.