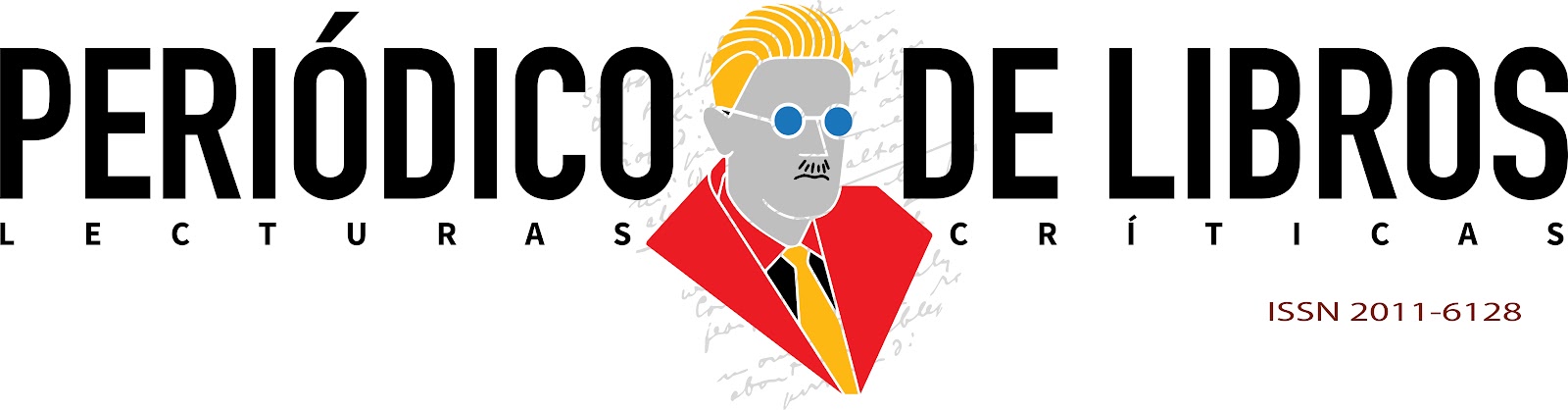Nicolás Gómez Dávila
Notas
Villegas editores
Bogotá, 2003
480 páginas
En unas páginas profundas de Schopenhauer educador, Nietzsche plantea que la vida lanza al filósofo como una flecha, sin apuntar, esperando que se clave en alguna nueva región del mundo (que hace nacer); región de la sensibilidad y la tierra que, ya sea propicia, ya inadecuada, da las condiciones para que otro momento de Vida la recoja y lance nuevamente, bajo otros rostros, que finalmente se vuelven difusos. El Pensamiento no funciona a través de los pronunciamientos solemnes y cargados de estridencias que mueven las masas del cuerpo social. La relación entre conceptos (y sus zonas de indiscernibilidad con los perceptos y los afectos), la producción del pensamiento elevándose a sus más hondas cimas requiere de aproximaciones silenciosas, por lo menos sutiles, finalmente prudentes y casi invisibles. Nietzsche dice, ahora en el Zarathustra:
“(…) pero yo he perdido la fe en los grandes ‘acontecimientos’ cuando les rodean los aullidos y la humareda. ¡Créeme a mí, amigo estrépito infernal! Los acontecimientos más grandes no son nuestras horas más ruidosas, sino las más silenciosas. El mundo no gira alrededor de los inventores de ruidos nuevos. De modo inaudible gira”[1]
Existen raras veces singularidades que se alejan de cualquier particularidad, que alcanzan niveles de universalidad sin pasar por las zonas de generalidad que componen las jornadas y los días; que se alejan, como estelas, de los mundos terrestres para iluminarlos desde su distancia. Es imposible abordar a Gómez Dávila, escritor de escolios, a partir de sus propios apuntes, pues esa distancia se perdería, cayendo en una acumulación de citas innumerables, devastadoras y con púas, que hieren toda mano que no sea lo suficientemente cuidadosa. Así, no es deseable “citar” a Gómez Dávila: la relación es más exigente. Sus escolios no caben entre comillas, caben como fuerzas moleculares que rasgan por una y otra vía la masa cerebral, complejizándola, para aprender a pensar por sí mismo (cada lector es lanzado con excesiva vitalidad a su propia sensibilidad, para de ahí iniciar una conexión auténtica con otros elementos –personas, paisajes, pintura, música, conceptos…-). No se trata, en su escritura, de máximas, reflexiones, aforismos o sentencias (por más que los parezcan). Se trata de anotaciones al margen de un texto implícito, el cual es, sea dicho de una vez, la conjunción excesiva entre la Vida, la Cultura universal, Oriente, Occidente, Grecia, Roma, Bizancio…en fin. La vivacidad como potencia, la vida como el excitante más potente[2].
Ciertamente se trata de una filosofía vitalista (que hace caer la falsa alternativa entre pesimismo y optimismo, elecciones estériles): polivocidad que hace oír a Epicuro, a los Estoicos, desde luego a Heráclito de Efeso, a Duns Scoto, Nicolás De Cusa, Giordano Bruno, Spinoza, Voltaire, Nietzsche, Bergson, Gilles Deleuze…Así, pues, se trata de una escritura que combate contra sus pretensiones de sonoridad negativamente radical, cognición de sometimiento (el saber es un poder que se ejerce sobre todo en las academias pero también en el diario), ante la cual lo más saludable es optar por el silencio, o en su defecto, por los pronunciamientos que más se asemejen a él (tal es, por ejemplo, la poesía, y de ahí la sentencia de Octavio Paz: “el poeta, enamorado del silencio, no le queda más remedio que hablar”). Una escritura que más se aleje del poder que ejerce incluso de manera involuntaria habría de ser una producción de letras que interpele más que confronte, que se introduzca por los lados más que de frente y con la imprudencia del primer plano publicitario. Una escritura que hable con la voz misma con la que se habla cada quien en los momentos de soledad. Escribir, hablar, son poderes, generan relaciones de sumisión o de sometimiento, y de ahí que la inteligencia opte por sugerir, aludir, no mandar, no juzgar. A la inteligencia elevada a su enésima potencia no le caben títulos rimbombantes y excesivos, sino alusiones próximas a la ausencia de palabras: Escolios, Textos, Notas. Si una filosofía tan devastadora como la de un Michel Foucault ha generado tanto bienestar en el plano de las letras y el pensamiento, es justamente porque hizo (penando en otra cosa, diría el mismo Foucault) lo que, a una separación espacial relativa, plantea este pensador oscuro y distante:
Múltiples vías de acceso se abren para la inmersión en los libros (abiertos, perforados) de Gómez Dávila; breves anotaciones (que singularmente en el libro Notas se extienden un poco más -a párrafos casi-, y eso por ser este libro el material que luego se puliría un poco más, por el propio autor, para liberar, en cuanto tal, los escolios posteriores) que pueden leerse desde cualquier página, en cualquier dirección, pues la formación de consistencias sonoro-conceptuales invade por todas las vías creando una orquestación de fuerza profunda: la breve frase gomezdaviliana lleva a su extremo, a su lucidez más clara, la efectuación plasmada en El crepúsculo de los ídolos. Dice Nietzsche: decir en unas líneas lo que otros autores sólo logran hacerlo en uno o más libros; despejar en pocas líneas -de lo excesivo- lo que otros no alcanzan ni a decir en varios libros. No se trata de que Gómez Dávila imite al Crepúsculo, o a Aurora, o a La Gaya Ciencia. No. La vasta cultura de Dávila, lector de cada autor en su idioma original (así a Virgilio, a Diógenes Laercio, a Kant y Goethe, a Aulus Gellius, a Proust, etc, -dada la necesidad de palpar un pensamiento en la misma habitación que lo produce-), lleva a nuestro autor a superar las imitaciones, las reproducciones, para situarse en el nivel donde se hace posible pensar, crear. Alemán, Francés, Latín, Griego, lenguas que, en Notas, o en la obra de Dávila en general, son arrastradas hacia el español mismo, para elevarlo hacia sus niveles más depurados: el Español a la altura de la más alta prosa italiana, latina, griega, francesa, etc. Viaje in situ.
Ciertamente las influencias son varias: por entre Notas se oyen voces precisas, que habitan esa obra densa y sin embargo de fácil acceso, de fácil comprensión (virtud de lo noble: ser claro y simple. Ocurre lo mismo que en pintura: dos trazos, puestos sobre bases inmutables, hacen mucho más arte que miles de pinceladas, depuradas hábilmente con la técnica del profesional, del especialista)[4] . Una frase, sobre bases inmutables, que hace oír una voz que es en realidad muchas: Retz, Saint-Simon, Chateaubriand, Wordsworth y Léautaud, Bossuet, Sainte-Beuve, Tocqueville, lista no arbitraria sino por entero consistente; autores a los que vuelve una y otra vez este pensador, no sin dejar en claro, por sobre el resto, sus más notables intercesores: Tucídides y Burckhardt.
No estamos, pues, ante algo de “lectura rápida”: se está ante algo que requiere paciencia y lentitud (condición necesaria –paradójicamente- para alcanzar la velocidad imparable del concepto vidente). Relecturas, lecturas entre líneas, etc., pues por cada pensamiento habla el feudalismo francés, el renacimiento italiano, el espíritu romántico envuelto en una forma clásica. Es el Tiempo de quien se sabe milenario y transmite ese carácter de milenios a cada frase.
Tres características utiliza el escritor para “definir” su producción: sensualismo, escepticismo, religiosidad:
1º Sensualismo
2º Escepticismo
3º Religiosidad
______________________________________
Ciertamente se trata de una filosofía vitalista (que hace caer la falsa alternativa entre pesimismo y optimismo, elecciones estériles): polivocidad que hace oír a Epicuro, a los Estoicos, desde luego a Heráclito de Efeso, a Duns Scoto, Nicolás De Cusa, Giordano Bruno, Spinoza, Voltaire, Nietzsche, Bergson, Gilles Deleuze…Así, pues, se trata de una escritura que combate contra sus pretensiones de sonoridad negativamente radical, cognición de sometimiento (el saber es un poder que se ejerce sobre todo en las academias pero también en el diario), ante la cual lo más saludable es optar por el silencio, o en su defecto, por los pronunciamientos que más se asemejen a él (tal es, por ejemplo, la poesía, y de ahí la sentencia de Octavio Paz: “el poeta, enamorado del silencio, no le queda más remedio que hablar”). Una escritura que más se aleje del poder que ejerce incluso de manera involuntaria habría de ser una producción de letras que interpele más que confronte, que se introduzca por los lados más que de frente y con la imprudencia del primer plano publicitario. Una escritura que hable con la voz misma con la que se habla cada quien en los momentos de soledad. Escribir, hablar, son poderes, generan relaciones de sumisión o de sometimiento, y de ahí que la inteligencia opte por sugerir, aludir, no mandar, no juzgar. A la inteligencia elevada a su enésima potencia no le caben títulos rimbombantes y excesivos, sino alusiones próximas a la ausencia de palabras: Escolios, Textos, Notas. Si una filosofía tan devastadora como la de un Michel Foucault ha generado tanto bienestar en el plano de las letras y el pensamiento, es justamente porque hizo (penando en otra cosa, diría el mismo Foucault) lo que, a una separación espacial relativa, plantea este pensador oscuro y distante:
Incansablemente la filosofía se propone situarnos sin prejuicios ante la realidad desnuda. Toda solución no es más que la disolución de una solución previa. El extravagante entusiasmo que una filosofía es susceptible de inspirar proviene de la embriaguez de hallarnos nuevamente en campo raso. Toda filosofía nueva liberta porque nos propone el mismo eterno problema. Los verdaderos problemas no cambian, ni encuentran solución. El deber de la filosofía consiste en decirnos: esta solución es inválida, he aquí de nuevo el problema.[3]
Múltiples vías de acceso se abren para la inmersión en los libros (abiertos, perforados) de Gómez Dávila; breves anotaciones (que singularmente en el libro Notas se extienden un poco más -a párrafos casi-, y eso por ser este libro el material que luego se puliría un poco más, por el propio autor, para liberar, en cuanto tal, los escolios posteriores) que pueden leerse desde cualquier página, en cualquier dirección, pues la formación de consistencias sonoro-conceptuales invade por todas las vías creando una orquestación de fuerza profunda: la breve frase gomezdaviliana lleva a su extremo, a su lucidez más clara, la efectuación plasmada en El crepúsculo de los ídolos. Dice Nietzsche: decir en unas líneas lo que otros autores sólo logran hacerlo en uno o más libros; despejar en pocas líneas -de lo excesivo- lo que otros no alcanzan ni a decir en varios libros. No se trata de que Gómez Dávila imite al Crepúsculo, o a Aurora, o a La Gaya Ciencia. No. La vasta cultura de Dávila, lector de cada autor en su idioma original (así a Virgilio, a Diógenes Laercio, a Kant y Goethe, a Aulus Gellius, a Proust, etc, -dada la necesidad de palpar un pensamiento en la misma habitación que lo produce-), lleva a nuestro autor a superar las imitaciones, las reproducciones, para situarse en el nivel donde se hace posible pensar, crear. Alemán, Francés, Latín, Griego, lenguas que, en Notas, o en la obra de Dávila en general, son arrastradas hacia el español mismo, para elevarlo hacia sus niveles más depurados: el Español a la altura de la más alta prosa italiana, latina, griega, francesa, etc. Viaje in situ.
Ciertamente las influencias son varias: por entre Notas se oyen voces precisas, que habitan esa obra densa y sin embargo de fácil acceso, de fácil comprensión (virtud de lo noble: ser claro y simple. Ocurre lo mismo que en pintura: dos trazos, puestos sobre bases inmutables, hacen mucho más arte que miles de pinceladas, depuradas hábilmente con la técnica del profesional, del especialista)[4] . Una frase, sobre bases inmutables, que hace oír una voz que es en realidad muchas: Retz, Saint-Simon, Chateaubriand, Wordsworth y Léautaud, Bossuet, Sainte-Beuve, Tocqueville, lista no arbitraria sino por entero consistente; autores a los que vuelve una y otra vez este pensador, no sin dejar en claro, por sobre el resto, sus más notables intercesores: Tucídides y Burckhardt.
No estamos, pues, ante algo de “lectura rápida”: se está ante algo que requiere paciencia y lentitud (condición necesaria –paradójicamente- para alcanzar la velocidad imparable del concepto vidente). Relecturas, lecturas entre líneas, etc., pues por cada pensamiento habla el feudalismo francés, el renacimiento italiano, el espíritu romántico envuelto en una forma clásica. Es el Tiempo de quien se sabe milenario y transmite ese carácter de milenios a cada frase.
Tres características utiliza el escritor para “definir” su producción: sensualismo, escepticismo, religiosidad:
1º Sensualismo
- Todo conocimiento tiene su sabor, su peso y su olor; cuando lo despojamos de ellos no persiste sino un reflejo ineficaz y frágil. (p. 73)
- Opongamos a la noción de un universo transparente y fluido, de un universo reducible a la unidad y a la sencillez plomiza de un solo principio, la noción de un solo universo resistente y rebelde, de un universo de carne, de estremecimiento y de angustia. A un universo científico un universo estético, un universo total. (p. 319)
2º Escepticismo
- Mi escepticismo no es un rechazo de todo principio, de toda norma o de toda regla, sino la imposibilidad de recibir regla, norma o principio, de otras manos, y la necesidad de crearlos lentamente dentro del proceso de mi inmediato vivir. (p. 108)
- Jóvenes, tan sólo nos interesan los autores contemporáneos, la literatura inmediata, pero a medida que envejecemos ciertos libros inmóviles logran sólo seducirnos: los pocos grandes, los que permanecen mientras todo pasa (.p 396)
- Placer o deber satisfacen igualmente; lo que fastidia sin remedio es la obligación impuesta, la necesidad irresistible, todo lo que no nace de una exigencia propia o de un propio destino. (p.107)
3º Religiosidad
- Los que creyeron encontrar argumentos contra el catolicismo, y contra la religión en general, en tantos relatos de vidas de santos, enfermos evidentemente y vecinos de ciertas formas lúgubres de la demencia, desconocieron que nada justifica mejor la religión que ese singular poder que le permite hacer fructificar esas existencias miserables, en lugar de entregarlas a la lóbrega esterilidad de un tratamiento científico en un higiénico sanatorio. (p. 247).
- El misterio que reside en las cosas cercanas es más denso que el de las cosas sorprendentes. (p. 344)
______________________________________
[1] Nietzsche, F. Así habló Zarathustra. Ed. Planeta. Barcelona. 1992. p. 154.
[2] Gómez Dávila. Notas. Ed. Villegas Editores. Bogotá. 2003.p. 288
[3] Gómez Dávila. Op. Cit. .p. 159.
[4] Cfr Deleuze-Guattari. ¿Qué es la filosofía? Precepto, Afecto y Concepto. Ed. Angrama. Barcelona,. 1993. pp. 164- 201.