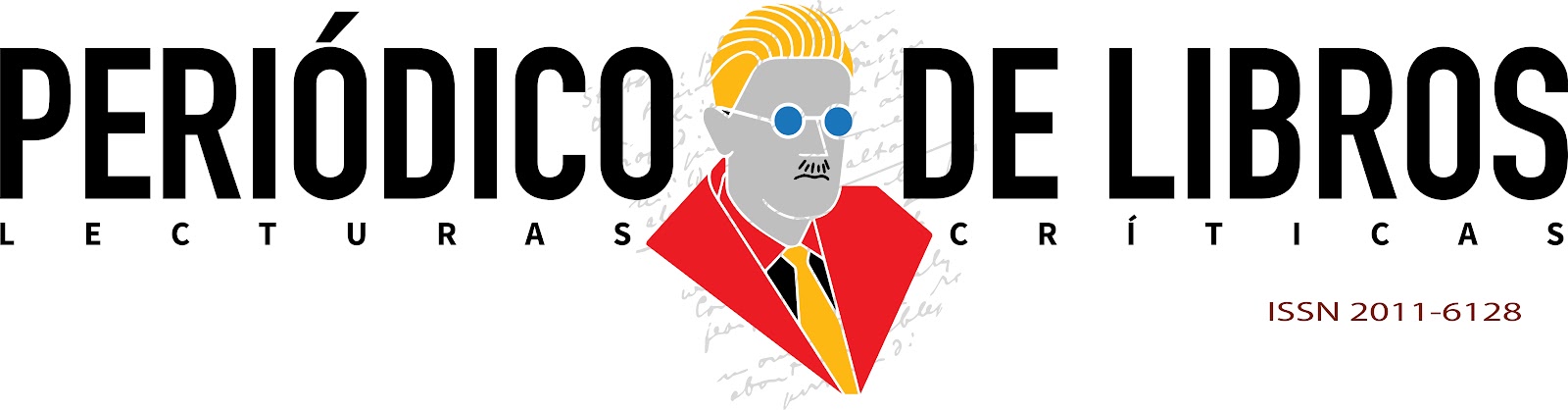El libro de la salsa
Turner Noema
México, 2017.
576 páginas.
Se sabe que toda cultura es un cruce de caminos, un fecundo mestizaje. De eso da muy buena cuenta la música antillana, aquella que en lo que tiene que ver con la más grande matriz musical del Caribe, Cuba, sufrió el cercenamiento de su lado indígena, de sus areítos borrados de la historia por un largo genocidio.
Eso es algo que no ocurrió de manera tan flagrante con la música popular colombiana, pues si aguzamos bien el oído como esos vagabundos que lo ponen en la carrilera del tren para saber si se acerca, podremos oír en las gaitas indígenas, por citar un solo ejemplo, en las cumbias y en el porro, los acentos de la música indígena en yunta con los ritmos afros y españoles.
En el caso cubano y su adiós al areíto, que según historiadores como Helio Orovio –a quien debemos un buen diccionario de la música cubana- se acompañaba de sonajas, maracas y fotutos, no quedan huellas de esa prehistoria musical, pero sí resulta rastreable la presencia de los influjos africanos que desembocaron en el son, en el danzón y en la salsa, una música que nació como hija exiliada de Cuba y Puerto Rico, especialmente, en la ciudad de Nueva York.
cantaba así:
“El son es lo más sublimepara el alma divertir.Se debiera de morirquien por buenono lo estime”.
Pero habría que recordarles otra canción del mismo Piñeiro, “Échale salsita”, para no dejar escorar el barco hacia el lado del purismo.
“En Catalina me encontré lo no pensado,
la voz de aquel que pregonaba así:
Échale salsita,Échale salsita, échale salsita”.
Todo esto se agolpa, y muchas cosas más, en este libro del musicólogo, cronista e historiador de la salsa César Miguel Rondón. El libro de la salsa es un volumen que suena, que evoca, que se lee con ritmo y, en recuerdo de viejas emociones, con la percusión de ese pequeño timbal que en lenguaje corriente llamamos corazón.
Arranca esta suerte de crónica musical en el año 50, en el Palladium, en una pista de baile para mil personas que no se llenaba ni en una cuarta parte para bailar, según recuerda Rondón, ritmos como el foxtrot, el tango y el “viejo swing”, es decir, para una lánguida fiesta en un espléndido palacio.
El administrador del Palladium decidió entonces cambiar de música y atraer a los latinos con mayor entusiasmo. Se puso en contacto con Machito, el formidable Machito (Frank Grillo) y sus afrocubanos y con Mario Bauzá, que fue, de nuevo cito a Rondón, quien bautizó el nuevo lugar con el nombre de una composición del grande del tambor, Chano Pozo, quien sería pocos años después asesinado en Harlem en 1948.
Imaginen un lugar por el que pasan Antonio Machín, ese gran bolerista que aún en España donde murió se considera vivo como el cadáver de “El Cid”, Graciela “la bochinchera”, la explosiva y graciosa hermana de Machito y, entre otras, una voz pequeña pero más que armoniosa, una cadencia que influyó en tantos otros cantantes, desde Vitín Avilés y Felipe Pirela hasta Jimmy Savater y Cheo Feliciano. Lo anunciamos con una fanfarria: el puetoriqueño renovador del bolero, Tito Rodríguez.
El mismo Tito hacia 1963, dato para sabuesos de la salsa y de la música colombiana, grabó la formidable cumbia de Wilson Choperena, “La pollera colorá”. Algo que de no ser por Rondón este reseñador no hubiera sospechado. Una virtud más de El libro de la salsa: está escrito con mesura, espiga anécdotas en uno y otro lado, pero no cae en el vicio del dato y de lo meramente cronológico, como sucede con otros libros sobre el género. Más allá de los tópicos, de los lugares comunes inevitables en una historia musical, Rondón nos arrastra por barrios latinos, que son iguales en su colorido, en su amargura, en esa pobreza que desaparece cuando se inicia el baile, en cualquier país donde la salsa se manifieste. Da lo mismo que sean barrios enclavados en Nueva York o en el Caribe.
Fueron los barrios los que, al unísono con las disqueras que olfatearon el gran filón de una música que desembocó en el boom de la salsa, le dieron a esos ritmos su pasaporte internacional, algo así como el esperanto del ritmo antillano. Son buenos y sin alardes los argumentos que presenta el autor venezolano, basados en hechos y en algunos supuestos que es lo propio de las mitologías populares. El hecho, por ejemplo, de que la ductilidad del son cubano sea lo que permite la alimentación con otros sonidos, desde aires tan distintos como el pop o el boogaloo, aderezados con los sonidos provenientes del jazz.
Así, un legendario sexteto, el de Joe Cuba (“Con la punta del pié”, “Quítate de la vía Perico”) implementa el sonido del vibráfono haciendo de su música un momento exquisito con una nueva impronta. Como ocurrió con la aparición en la escena de Ray Barreto, un raro especímen nacido en Nueva York pero “hecho músico en Alemania, mientras cumplía el servicio militar”. ¡Vaya! Ser militar y no perder el oído es una verdadera gracia, una prueba de fuego, habría que agregar.
Barreto llega a la salsa desde las cabeceras del jazz, como ocurre con nuestro magistral Joe Madrid, de quien bastaría recordar sus arreglos para Mongo Santamaría y para Harlow. Para el primero la “Cumbiamba” y para el segundo su “Cumbia típica”. ¿No lo justificaba ya el hecho de que un gran contrabajista del jazz y del be-bop, Charles Mingus, hubiera fusionado una música de alto rango estético, en algo que llamó “Cumbia-jazz-fusion”?
En cualquier capítulo que se abra de “El libro de la salsa”, en esta segunda edición corregida y aumentada e irrigada de una buena iconografía, hay algo de interés para el enamorado de una música que ya vivió sus mejores momentos.
Esto ocurrió cuando estaba en la cima el fenómeno de la salsa.
Desde Vicentico Valdés hasta el expresivo y trágico Héctor Lavoe, pasando por un centenar de compositores e intérpretes, hay mucha tela por cortar. Mucho ritmo por bailar y por cantar.
Ahora se agregan algunos nombres que ya eran un porvenir casi asegurado y algunos otros que aparecieron en la escena. Nos detenemos otra vez en sus elogios a Joe Madrid, por una tendencia a recordar lo bueno que olvidamos en Colombia. Y en Justo Almario, el excelente flautista costeño. Los dos músicos colombianos tocaron con Mongo Santamaría la ya registrada cumbia de Joe, acompañados de tambores llevados de nuestro litoral, en una experiencia musical que Rondón califica (entretanto la oigo en el viejo disco duro del recuerdo), de “alternativa distinta” frente al cerco comercial. Allí cantaba el virtuoso Justo Betancourt.
Como esta reseña no es un disco de “larga duración” me basta con señalar que este es un libro que desborda alegría. Y que reconfortan las señales de buenos músicos colombianos, casi todos en la diáspora ante la malformación musical propuesta por nuestras disqueras.
No tanto porque todo tiempo pasado haya sido mejor, como por el hecho de que lo que más se difunde, el espantoso merengue, el desastroso vallenato de hoy, la insabora bachata, la anquilosada nueva trova cubana, que ni es nueva ni es trova y lamentablemente es cubana, contribuyan a callar los mejores momentos actuales de un ritmo al que Chucho y Bebo Valdés, el renovado Irakere con su “misa negra”, Cachao y otro puñado de creadores, no dejan morir.
Son los que siguen la estela luminosa del Benny, de Barroso, de Chano Pozo, de Arsenio, de Bauzá, de Portillo, de Jorrín, de Barbarito, de Puntillita, de Pío Leyva, de Arcaño, de Laserie, de Chocolate, de Bola de Nieve, de Chapotín, de Fajardo y de Embale y de las grandes mujeres de la canción, Omara, Isolina, Graciela, Celeste, Celia, María Teresa, tantas otras.
Coda:
A Bartolomé Maximiliano Moré, que se hizo el muerto hace 42 años, dos meses y cinco días.
_________________
*Juan Manuel Roca es escritor, poeta y periodista. Recientemente publicó su primera novela Esa maldita costumbre de morir bajo el sello Alfaguara.