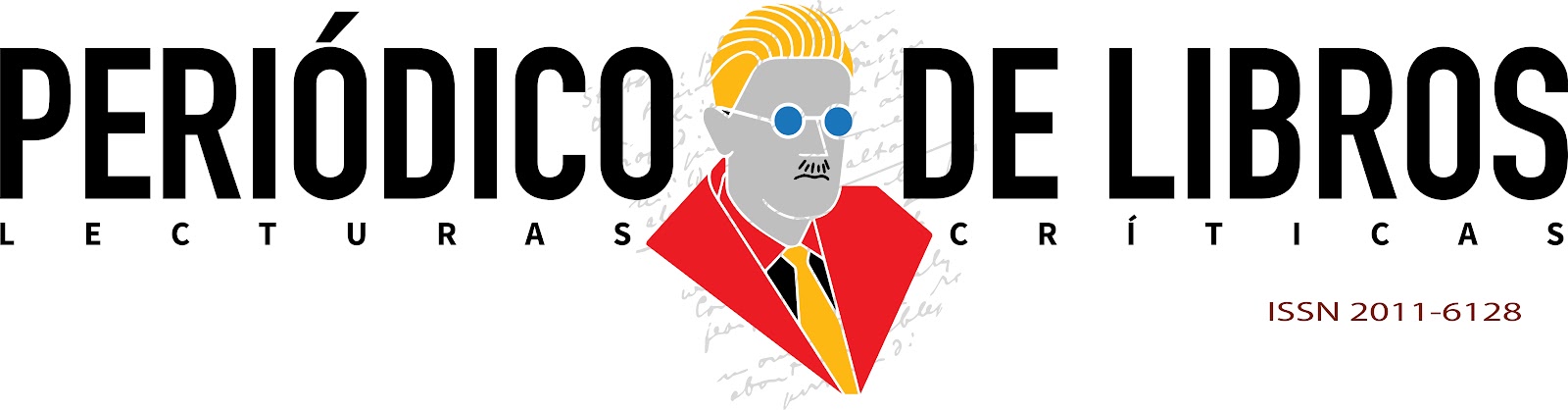“Un gramático muerto
a quien la muerte sólo le podía venir
como un pleonasmo idiota”[i]
Por Sophia Vázquez Ramón
La rambla paralela
Fernando Vallejo
Alfaguara, 2002. Bogotá
152 páginas
El desbarrancadero
Fernando Vallejo
Alfaguara, Bogotá 2001
197 páginas

Uno de los más descarnados aforismos que componen El malpensante de Gesualdo Bufalino, serviría aquí de abrebocas para entender con mayor claridad el leitmotiv de los últimos dos libros de corte novelístico de Fernando Vallejo: «Hay suicidas invisibles. Se continúa vivo por pura diplomacia, se bebe, se come, se camina. Los demás se engañan siempre, pero nosotros sabemos, con una sonrisa interna, que se equivocan, que estamos muertos»
No es, pues, nada extraño que ese autor tan vilipendiado por sus exageradas declaraciones y juzgado por su exacerbado odio para con todos y para con casi todo, termine arremetiendo contra sí mismo, dándonos a un narrador-autor que escribe con desgano mientras devela su pasado, declarándose parte del mundo de los no vivos.[2]
Antecede a La rambla paralela –con la que cierra, según ha dicho repetidas veces, su etapa como autor de narrativa- El desbarrancadero, libro en el que vallejo hace un «Inventario detallado de los muertos», desde el padecimiento de su hermano Darío (enfermo de Sida y ya totalmente desgastado por el virus) hasta su propia muerte, con la que pretexta su animo de purgar la memoria desde su condición de escritor, no para sublimar esa realidad sino para darle sepultura. «Los recuerdos son una carga necia, un fardo entupido. Y el pasado un cadáver que hay que enterrar prontito o se pudre uno en vida con él. Se lo digo yo que inventé el Borrador de recuerdos que tan útil me ha sido» (El desbarrancadero, Pág. 91).
Caracteriza la obra novelística de Fernando vallejo, la necesidad de hablar en primera persona, sin trazados ficcionales exteriores a lo humanamente posible. “Yo resolví hablar en nombre propio porque no me puedo meter en las mentes ajenas, al no haberse inventado todavía el lector de pensamientos”[3]. Por ello, y advirtiendo el talante nihilista de su obra y su consecuente misantropía, acudimos en la lectura de sus libros de tono autobiográfico, a una incesante crítica formulada desde su realidad particular y siempre poniendo en consideración no más de lo que su percepción y conocimientos le permiten. Puede verse entonces, una suerte de confesión intimista, decantada por la fuerza gramatical que vallejo posee, su plurilinguismo, la capacidad que tiene de variar el tono de su discurso alternando voces y apoyando un lenguaje en el otro, yendo del coloquialismo a los usos vulgares, del relato medido a los acentos sociolingüísticos que alude o ataca. Esa hibridación léxica permite a Vallejo enriquecer el entramado de sus polémicas opiniones, por esta razón lo que aquí importa no es solamente su visión de la crisis y los modelos morales y sociales, sino también la estructura y dimensiones gramaticales de su relato.
Más allá de la polémica que ha rodeado a Fernando Vallejo por el carácter incendiario de su narrativa, habría que denotar que en realidad no son muchos sus lectores reales, en la medida que su fama se dio espeficamente por la publicación de La virgen de los sicarios (1994) y su posterior adaptación cinematográfica por parte de Barber Shöreder (La vierge des sicaires, Francia 2001). La lectura de La virgen de los sicarios conlleva un examen de la marginalidad cuya voz central mantiene, no obstante, otro tipo de marginalidad frente a la que compete al sicariato, y que reside en el hecho de mantenerse lejos de la normalidad, trazando un curso paralelo cuyo fin será, como en todas las otras novelas de Vallejo, el reproche al pasado y a los modelos imperantes en el País. Por una parte existe la urgencia de la trasgresión como sobrevivencia e imperante necesidad y por el otro el rencor como resistencia a modelos más subjetivos. Aquí, como en los otros libros de corte personal de Fernando vallejo, yace un país en ruinas junto al gramático, lingüista y trasgresor que indaga en el lenguaje y que hace frente a su existencia culpando, perjurando y asumiendo la distancia que le confiere su papel de escritor desencantado. Ese es el caso de la saga de libros que componen El río del tiempo -Los días azules (1985), El fuego secreto (1986), Los caminos a Roma (1988), Años de indulgencia (1989) y Entre fantasmas (1993)- así como las dos novelas aquí reseñadas, con las que el autor da fin al río de su sincera confesión en primera persona. «Ésta interminable perorata que me estoy pronunciando desde siempre y que no acaba» (El desbarrancadero Pág. 90).
Decimos que las dos obras aquí tratadas se pertenecen. El desbarrancadero muestra el desvanecimiento de los afectos del personaje-autor a raíz de la muerte de sus seres “queridos” y La rambla Paralela constituye el final de ese desbarranca-miento. «Colombia y yo hemos coincidido siempre: ahora vamos de culos barranca abajo» (La rambla Paralela Pág. 141). El escritor que viaja a Barcelona para participar en una feria del libro, permanece suspendido en la desidia mientras que convoca al olvido luego de utilizar su “Borrador de recuerdos”. Lo interesante radica en que La rambla Paralela se muestra mas desapasionada en tanto que el autor se sabe condenado por mano propia, como si se practicase una variedad de hara-kiri conceptual. Así, su retahíla, que va de la crítica de gramático -«Decirle hoy a alguien en Colombia “¿Le provoca un tintico poeta?” era según él como decirle “¿Le provoca un tintico hijueputa?”. Ah, y eso de “le provoca un tintico” se traduce así en cristiano: “¿Se le antoja un café?” » (Pág. 152)-, a los juicios éticos y morales -« ¡Cuanta bestia bípeda entregada a la copula! ¡Caterva! Habéis vuelto el planeta una colmena y entráis y salís, sacáis y metéis, zumbáis y zumbáis» (Pág. 39); «El hombre no es más que una maquina programada para eyacular y lo demás son cuentos» (Pág. 73)-, orienta la narración hacia un abismo que dista de la novela típicamente argumental, en la que el seguimiento hecho por parte del lector es un camino a ciegas transitable.
Como espectadores, acudimos perplejos a la mordacidad de un discurso en donde no hay quien se salve de la injuria. Al Papa se refiere despectivamente en términos femeninos –que para el autor, por su misoginia, son seguramente los más bajos-, desdeña de su madre y de su hermano mayor, pero recuerda con nostalgia la finca de Santa Anita, su viejo Studebaker y las correrías nocturnas con su hermano fallecido. «Es que yo compraría infinidad de cosas con él, como por ejemplo: el cariño a este idioma deshecho, el amor a esa patria deshecha, una que otra manía explicable y tolerable, y un viciecito que da varios años de cárcel y del que después le cuento» (Pág. 95).
como un pleonasmo idiota”[i]
Por Sophia Vázquez Ramón
La rambla paralela
Fernando Vallejo
Alfaguara, 2002. Bogotá
152 páginas
El desbarrancadero
Fernando Vallejo
Alfaguara, Bogotá 2001
197 páginas

Uno de los más descarnados aforismos que componen El malpensante de Gesualdo Bufalino, serviría aquí de abrebocas para entender con mayor claridad el leitmotiv de los últimos dos libros de corte novelístico de Fernando Vallejo: «Hay suicidas invisibles. Se continúa vivo por pura diplomacia, se bebe, se come, se camina. Los demás se engañan siempre, pero nosotros sabemos, con una sonrisa interna, que se equivocan, que estamos muertos»
No es, pues, nada extraño que ese autor tan vilipendiado por sus exageradas declaraciones y juzgado por su exacerbado odio para con todos y para con casi todo, termine arremetiendo contra sí mismo, dándonos a un narrador-autor que escribe con desgano mientras devela su pasado, declarándose parte del mundo de los no vivos.[2]
Antecede a La rambla paralela –con la que cierra, según ha dicho repetidas veces, su etapa como autor de narrativa- El desbarrancadero, libro en el que vallejo hace un «Inventario detallado de los muertos», desde el padecimiento de su hermano Darío (enfermo de Sida y ya totalmente desgastado por el virus) hasta su propia muerte, con la que pretexta su animo de purgar la memoria desde su condición de escritor, no para sublimar esa realidad sino para darle sepultura. «Los recuerdos son una carga necia, un fardo entupido. Y el pasado un cadáver que hay que enterrar prontito o se pudre uno en vida con él. Se lo digo yo que inventé el Borrador de recuerdos que tan útil me ha sido» (El desbarrancadero, Pág. 91).
Caracteriza la obra novelística de Fernando vallejo, la necesidad de hablar en primera persona, sin trazados ficcionales exteriores a lo humanamente posible. “Yo resolví hablar en nombre propio porque no me puedo meter en las mentes ajenas, al no haberse inventado todavía el lector de pensamientos”[3]. Por ello, y advirtiendo el talante nihilista de su obra y su consecuente misantropía, acudimos en la lectura de sus libros de tono autobiográfico, a una incesante crítica formulada desde su realidad particular y siempre poniendo en consideración no más de lo que su percepción y conocimientos le permiten. Puede verse entonces, una suerte de confesión intimista, decantada por la fuerza gramatical que vallejo posee, su plurilinguismo, la capacidad que tiene de variar el tono de su discurso alternando voces y apoyando un lenguaje en el otro, yendo del coloquialismo a los usos vulgares, del relato medido a los acentos sociolingüísticos que alude o ataca. Esa hibridación léxica permite a Vallejo enriquecer el entramado de sus polémicas opiniones, por esta razón lo que aquí importa no es solamente su visión de la crisis y los modelos morales y sociales, sino también la estructura y dimensiones gramaticales de su relato.
Más allá de la polémica que ha rodeado a Fernando Vallejo por el carácter incendiario de su narrativa, habría que denotar que en realidad no son muchos sus lectores reales, en la medida que su fama se dio espeficamente por la publicación de La virgen de los sicarios (1994) y su posterior adaptación cinematográfica por parte de Barber Shöreder (La vierge des sicaires, Francia 2001). La lectura de La virgen de los sicarios conlleva un examen de la marginalidad cuya voz central mantiene, no obstante, otro tipo de marginalidad frente a la que compete al sicariato, y que reside en el hecho de mantenerse lejos de la normalidad, trazando un curso paralelo cuyo fin será, como en todas las otras novelas de Vallejo, el reproche al pasado y a los modelos imperantes en el País. Por una parte existe la urgencia de la trasgresión como sobrevivencia e imperante necesidad y por el otro el rencor como resistencia a modelos más subjetivos. Aquí, como en los otros libros de corte personal de Fernando vallejo, yace un país en ruinas junto al gramático, lingüista y trasgresor que indaga en el lenguaje y que hace frente a su existencia culpando, perjurando y asumiendo la distancia que le confiere su papel de escritor desencantado. Ese es el caso de la saga de libros que componen El río del tiempo -Los días azules (1985), El fuego secreto (1986), Los caminos a Roma (1988), Años de indulgencia (1989) y Entre fantasmas (1993)- así como las dos novelas aquí reseñadas, con las que el autor da fin al río de su sincera confesión en primera persona. «Ésta interminable perorata que me estoy pronunciando desde siempre y que no acaba» (El desbarrancadero Pág. 90).
Decimos que las dos obras aquí tratadas se pertenecen. El desbarrancadero muestra el desvanecimiento de los afectos del personaje-autor a raíz de la muerte de sus seres “queridos” y La rambla Paralela constituye el final de ese desbarranca-miento. «Colombia y yo hemos coincidido siempre: ahora vamos de culos barranca abajo» (La rambla Paralela Pág. 141). El escritor que viaja a Barcelona para participar en una feria del libro, permanece suspendido en la desidia mientras que convoca al olvido luego de utilizar su “Borrador de recuerdos”. Lo interesante radica en que La rambla Paralela se muestra mas desapasionada en tanto que el autor se sabe condenado por mano propia, como si se practicase una variedad de hara-kiri conceptual. Así, su retahíla, que va de la crítica de gramático -«Decirle hoy a alguien en Colombia “¿Le provoca un tintico poeta?” era según él como decirle “¿Le provoca un tintico hijueputa?”. Ah, y eso de “le provoca un tintico” se traduce así en cristiano: “¿Se le antoja un café?” » (Pág. 152)-, a los juicios éticos y morales -« ¡Cuanta bestia bípeda entregada a la copula! ¡Caterva! Habéis vuelto el planeta una colmena y entráis y salís, sacáis y metéis, zumbáis y zumbáis» (Pág. 39); «El hombre no es más que una maquina programada para eyacular y lo demás son cuentos» (Pág. 73)-, orienta la narración hacia un abismo que dista de la novela típicamente argumental, en la que el seguimiento hecho por parte del lector es un camino a ciegas transitable.
Como espectadores, acudimos perplejos a la mordacidad de un discurso en donde no hay quien se salve de la injuria. Al Papa se refiere despectivamente en términos femeninos –que para el autor, por su misoginia, son seguramente los más bajos-, desdeña de su madre y de su hermano mayor, pero recuerda con nostalgia la finca de Santa Anita, su viejo Studebaker y las correrías nocturnas con su hermano fallecido. «Es que yo compraría infinidad de cosas con él, como por ejemplo: el cariño a este idioma deshecho, el amor a esa patria deshecha, una que otra manía explicable y tolerable, y un viciecito que da varios años de cárcel y del que después le cuento» (Pág. 95).

Fernando Vallejo y su apartamento en el D.F.
.
.
Haciendo las debidas aclaraciones sobre la naturaleza de los libros autobiográficos de Vallejo, habría que anotar hasta que punto el hecho de estar narrados en primera persona y no tener mayores artificios arguméntales les aleja del género de la novela propiamente dicho y les acerca a varios géneros, conforme a las disímiles inquietudes de Vallejo, siempre como tela de fondo para una desanimada y rabiosa confesión.
Posteriormente, cabe anotar que no hay en Vallejo una historia a la que se pueda aludir como a un objeto linealmente narrable. No hay desenlaces que resuelvan un discurso. Desde el inicio todo está fatalmente perdido y no hay un eje que devenga en provechos para el lector. Lo que hace de estas “indagaciones personales”, lecturas aprovechables, es el ímpetu de la trasgresión que en ellas se alimenta y que va mas allá del simple odio, no es Colombia en sí el objeto despreciable, es la realidad que la rodea. Por eso, no vasta con hacer lecturas parciales de Vallejo, es necesario encontrar el trazado ulterior, en donde la polémica suscitada por el autor no es más que fruto de la mojigatería reinante a la hora de conjeturar y criticar desde la emoción particular y no desde la revisión justa que amerita su conflicto exagerado con el país, aquella Colombia que lo animó a escribir, tal y como declarara, no tan recientemente, en una intervención publica en la ciudad de Medellín: «Colombia para la literatura es un país fantástico, no hay otro igual. En medio de su dolor y su tragedia Colombia es alucinante, deslumbrante, única. Por ello existo, por ella soy escritor. Porque Colombia con sus ambiciones, con sus ilusiones, con sus sueños, con sus locuras, con sus desmesuras me encendió el alma y me empujó a escribir. (...) ¡Cómo no la voy a querer si por ella yo soy yo y no un coco vacío! ¡Qué aburrición nacer en Suiza! ¡Qué bueno que nací aquí!»[4]
Lejos de presentarse como un autor nihilista, Vallejo asume su odio como una transmutación del afecto agraviado. Asume roles puristas en los que una ética ortodoxa parece conducirlo a querer arroyar mujeres embarazadas -“maquinas paridoras” como las llama a cada rato-, zigzagueando calle abajo en un auto sin frenos, renegando entusiastamente en contra de la copulación desmedida y la natalidad -sabiéndose de antemano un pederasta compulsivo-, acaso renegando de ese español insulso, nada digno de don Ortega y Gasset, o haciendo una brillante y convincente burla al “poetariado” colombiano:
Posteriormente, cabe anotar que no hay en Vallejo una historia a la que se pueda aludir como a un objeto linealmente narrable. No hay desenlaces que resuelvan un discurso. Desde el inicio todo está fatalmente perdido y no hay un eje que devenga en provechos para el lector. Lo que hace de estas “indagaciones personales”, lecturas aprovechables, es el ímpetu de la trasgresión que en ellas se alimenta y que va mas allá del simple odio, no es Colombia en sí el objeto despreciable, es la realidad que la rodea. Por eso, no vasta con hacer lecturas parciales de Vallejo, es necesario encontrar el trazado ulterior, en donde la polémica suscitada por el autor no es más que fruto de la mojigatería reinante a la hora de conjeturar y criticar desde la emoción particular y no desde la revisión justa que amerita su conflicto exagerado con el país, aquella Colombia que lo animó a escribir, tal y como declarara, no tan recientemente, en una intervención publica en la ciudad de Medellín: «Colombia para la literatura es un país fantástico, no hay otro igual. En medio de su dolor y su tragedia Colombia es alucinante, deslumbrante, única. Por ello existo, por ella soy escritor. Porque Colombia con sus ambiciones, con sus ilusiones, con sus sueños, con sus locuras, con sus desmesuras me encendió el alma y me empujó a escribir. (...) ¡Cómo no la voy a querer si por ella yo soy yo y no un coco vacío! ¡Qué aburrición nacer en Suiza! ¡Qué bueno que nací aquí!»[4]
Lejos de presentarse como un autor nihilista, Vallejo asume su odio como una transmutación del afecto agraviado. Asume roles puristas en los que una ética ortodoxa parece conducirlo a querer arroyar mujeres embarazadas -“maquinas paridoras” como las llama a cada rato-, zigzagueando calle abajo en un auto sin frenos, renegando entusiastamente en contra de la copulación desmedida y la natalidad -sabiéndose de antemano un pederasta compulsivo-, acaso renegando de ese español insulso, nada digno de don Ortega y Gasset, o haciendo una brillante y convincente burla al “poetariado” colombiano:
«Saqueada por los funcionarios, sobornada por el narcotráfico, dinamitada por la guerrilla, y como si lo anterior fuera poco, asolada por una plaga de poetas que se nos vinieron encima por millones, por trillones, como al Egipto bíblico la plaga de la langosta.» (El desbarrancadero. Pág. 26)
La exageración parece ser el arma más contundente de Vallejo. Ya sea desde su exposición nada eufemista de la «Sicaresca» paisa[5] o a través del desproporcionado odio para con su prójimo –en que parece traducirse a la perfección la celebre sentencia de Sartre: «El infierno son los otros»-, la vilipendiosa escritura que le caracteriza no pretende sólo representar esa realidad que le nutre y atormenta, sino que además puede verse, amparada en un juego lingüístico bastante locuaz, la necesidad de catalizar el entramado de los hechos a cuenta de su tono mordaz y exagerado. Valga aquí traer a colación la perla que Thomas Bernhard (Austria, 1931) pone en boca de Franz-Josef Murau, personaje central de su novela Extinción (1986), a propósito del “arte de la exageración”: «Para hacer algo comprensible, tenemos que exagerar, sólo la exageración hace las cosas evidentes.» [6]
La cita parece contestar al ímpetu con que Vallejo aborda todo aquello que no es objeto de sus afectos, aunque veamos en El desbarrancadero a un enfermero-autor improvisado que desespera al no poder hacer cosa alguna por la salud de su hermano moribundo y que llega incluso a medicarle toda clase de disparatadas formulas de exclusivo uso vacuno. Para vallejo, sin embargo, la intención altruista ante sus verdaderos seres queridos, no es más que aquella que ve en la muerte la solución más practica y segura para todos los padecimientos del hombre, solución que él mismo, el consabido autor que nos relata lo suyo sin pudor alguno, aplica para sí: «Y en ese instante, con el teléfono en la mano, me morí. Colombia es un país afortunado. Tiene un escritor único. Uno que escribe muerto» (El desbarrancadero, pág. 193)
Como dato curioso, hay que ver hasta que punto la ridiculez de algunos sectores, a los que por suerte no se les ha dado el mote de crítica, ven en Vallejo al más infame detractor de las bellezas que según ellos engendra este país en todo momento. Llamados sin eco a quemar sus libros han sido encabezados por aquella parte de nuestra fauna intelectual que, estimándose lectora, no ha pasado siquiera sus ojos por un libro de más de 200 páginas. En un país en que pasquines periodísticos de mala entraña son considerados literatura –citemos La rebelión de las ratas de ya saben quién-, se hacen cada vez más necesarios autores como Fernando Vallejo, que sin querer erigirse como salvadores de la conciencia colombiana, pueden dar luz sobre esa inercia que nos mantiene bostezando ante los desmanes del mundo moderno, ya en palabras de Vallejo, «entre papas y presidentes y granujas de su calaña –se refiere a la muerte-, elegidos en cónclave o no, a la humanidad la llevan como a una mula vendada con tapaojos rumbo al abismo» (El desbarrancadero), bien sea para terminar de hundirnos en la desmesura de su rencor o tan siquiera para reconocer hasta que punto es cierta la anómala y suspicaz conclusión de Vallejo «Colombia es un desastre sin remedio. Máteme a todos los de las FARC, a los paramilitares, los curas, los narcos y los políticos, y el mal sigue: Quedan los colombianos». [7]
[1] La rambla paralela. (Pág. 137)
[2] Llama la atención el que, sin embargo, “el ultimo gramático de Colombia” proclamado en La virgen de los sicarios (Alfaguara, 1994, Pág. 58), aluda como sustento de su perorata este juicio: “El que no existe no habla” (Pág. 23). Tal vez por ello ahora que se ha declarado muerto, haya decidido dejar de escribir, cerrando ese proceso catártico con La rambla paralela.
[3] Babelia, suplemento del diario El país de Madrid. 5 de enero de 2002. Entrevista con Juan Villoro
[4] Tomado de revista Número, diciembre de 1998.
[5] No parece haber ejemplo más claro para mostrar tal fenómeno que su novela La virgen de los sicarios, así como su posterior adaptación, inscribiendo en este genero eminentemente apológico, filmes como Rodrigo D. No futuro (1990) o La vendedora de rosas (1998), ambos de Víctor Gaviria.
[6] Las similitudes entre Thomas Bernhard y Vallejo, saltan a la vista. Quizá sea por ello que algunos críticos han creído ver en la obra del colombiano, una suerte de versión latinoamericana de las posturas del dramaturgo austriaco, quien polemizara tanto sobre la situación socio-política de su país y el espíritu del mismo. Sobre el particular, el propio Vallejo, en la entrevista citada unas líneas atrás, declaraba desde México: «No he leído a Bernhard pero sé que él insultaba a Austria, su patria, porque la odiaba; yo en cambio insulto a Colombia, la mía, porque la quiero. Y porque la quiero, quiero que se acabe: para que no sufra más». Puede verse, en todo caso, que la relación entre Vallejo y el dramaturgo austriaco se manifiesta no más que en la polémica que cada uno ha levantado en torno a su realidad particular. Más allá de los motivos propiamente dichos, el espíritu antagónico de cada quién resuelve la precaria asociación: «El hombre no se deja aguar la fiesta por el aguafiestas. Durante toda mi vida he sido uno de esos aguafiestas, y seré y seguiré siendo siempre un aguafiestas” (Bernhard. El sótano. Un alejamiento, 1976) y «Qué manía tan mezquina esta de los mortales de aferrarse como garrapatas a la vida, a contracorriente de nuestra profunda esencia» (Vallejo, El desbarrancadero, pág. 119); «Mi existencia, durante toda mi vida, ha molestado siempre. Siempre he molestado, y siempre he irritado. Todo lo que escribo, todo lo que hago, es molestia e irritación» (Bernhard. El sótano. Un alejamiento, 1976) y «En todo niño hay en potencia un hombre, un ser malvado. El hombre nace malo y la sociedad lo empeora. Por amor a la naturaleza, por equilibrio ecológico, por salvar los vastos mares hay que acabar con esta plaga» (Vallejo, El desbarrancadero)
[7] Babelia, Madrid. 5 de enero de 2002. Entrevista con Juan Villoro. A la pregunta ¿Hay remedio para la violencia en Colombia?
La exageración parece ser el arma más contundente de Vallejo. Ya sea desde su exposición nada eufemista de la «Sicaresca» paisa[5] o a través del desproporcionado odio para con su prójimo –en que parece traducirse a la perfección la celebre sentencia de Sartre: «El infierno son los otros»-, la vilipendiosa escritura que le caracteriza no pretende sólo representar esa realidad que le nutre y atormenta, sino que además puede verse, amparada en un juego lingüístico bastante locuaz, la necesidad de catalizar el entramado de los hechos a cuenta de su tono mordaz y exagerado. Valga aquí traer a colación la perla que Thomas Bernhard (Austria, 1931) pone en boca de Franz-Josef Murau, personaje central de su novela Extinción (1986), a propósito del “arte de la exageración”: «Para hacer algo comprensible, tenemos que exagerar, sólo la exageración hace las cosas evidentes.» [6]
La cita parece contestar al ímpetu con que Vallejo aborda todo aquello que no es objeto de sus afectos, aunque veamos en El desbarrancadero a un enfermero-autor improvisado que desespera al no poder hacer cosa alguna por la salud de su hermano moribundo y que llega incluso a medicarle toda clase de disparatadas formulas de exclusivo uso vacuno. Para vallejo, sin embargo, la intención altruista ante sus verdaderos seres queridos, no es más que aquella que ve en la muerte la solución más practica y segura para todos los padecimientos del hombre, solución que él mismo, el consabido autor que nos relata lo suyo sin pudor alguno, aplica para sí: «Y en ese instante, con el teléfono en la mano, me morí. Colombia es un país afortunado. Tiene un escritor único. Uno que escribe muerto» (El desbarrancadero, pág. 193)
Como dato curioso, hay que ver hasta que punto la ridiculez de algunos sectores, a los que por suerte no se les ha dado el mote de crítica, ven en Vallejo al más infame detractor de las bellezas que según ellos engendra este país en todo momento. Llamados sin eco a quemar sus libros han sido encabezados por aquella parte de nuestra fauna intelectual que, estimándose lectora, no ha pasado siquiera sus ojos por un libro de más de 200 páginas. En un país en que pasquines periodísticos de mala entraña son considerados literatura –citemos La rebelión de las ratas de ya saben quién-, se hacen cada vez más necesarios autores como Fernando Vallejo, que sin querer erigirse como salvadores de la conciencia colombiana, pueden dar luz sobre esa inercia que nos mantiene bostezando ante los desmanes del mundo moderno, ya en palabras de Vallejo, «entre papas y presidentes y granujas de su calaña –se refiere a la muerte-, elegidos en cónclave o no, a la humanidad la llevan como a una mula vendada con tapaojos rumbo al abismo» (El desbarrancadero), bien sea para terminar de hundirnos en la desmesura de su rencor o tan siquiera para reconocer hasta que punto es cierta la anómala y suspicaz conclusión de Vallejo «Colombia es un desastre sin remedio. Máteme a todos los de las FARC, a los paramilitares, los curas, los narcos y los políticos, y el mal sigue: Quedan los colombianos». [7]
[1] La rambla paralela. (Pág. 137)
[2] Llama la atención el que, sin embargo, “el ultimo gramático de Colombia” proclamado en La virgen de los sicarios (Alfaguara, 1994, Pág. 58), aluda como sustento de su perorata este juicio: “El que no existe no habla” (Pág. 23). Tal vez por ello ahora que se ha declarado muerto, haya decidido dejar de escribir, cerrando ese proceso catártico con La rambla paralela.
[3] Babelia, suplemento del diario El país de Madrid. 5 de enero de 2002. Entrevista con Juan Villoro
[4] Tomado de revista Número, diciembre de 1998.
[5] No parece haber ejemplo más claro para mostrar tal fenómeno que su novela La virgen de los sicarios, así como su posterior adaptación, inscribiendo en este genero eminentemente apológico, filmes como Rodrigo D. No futuro (1990) o La vendedora de rosas (1998), ambos de Víctor Gaviria.
[6] Las similitudes entre Thomas Bernhard y Vallejo, saltan a la vista. Quizá sea por ello que algunos críticos han creído ver en la obra del colombiano, una suerte de versión latinoamericana de las posturas del dramaturgo austriaco, quien polemizara tanto sobre la situación socio-política de su país y el espíritu del mismo. Sobre el particular, el propio Vallejo, en la entrevista citada unas líneas atrás, declaraba desde México: «No he leído a Bernhard pero sé que él insultaba a Austria, su patria, porque la odiaba; yo en cambio insulto a Colombia, la mía, porque la quiero. Y porque la quiero, quiero que se acabe: para que no sufra más». Puede verse, en todo caso, que la relación entre Vallejo y el dramaturgo austriaco se manifiesta no más que en la polémica que cada uno ha levantado en torno a su realidad particular. Más allá de los motivos propiamente dichos, el espíritu antagónico de cada quién resuelve la precaria asociación: «El hombre no se deja aguar la fiesta por el aguafiestas. Durante toda mi vida he sido uno de esos aguafiestas, y seré y seguiré siendo siempre un aguafiestas” (Bernhard. El sótano. Un alejamiento, 1976) y «Qué manía tan mezquina esta de los mortales de aferrarse como garrapatas a la vida, a contracorriente de nuestra profunda esencia» (Vallejo, El desbarrancadero, pág. 119); «Mi existencia, durante toda mi vida, ha molestado siempre. Siempre he molestado, y siempre he irritado. Todo lo que escribo, todo lo que hago, es molestia e irritación» (Bernhard. El sótano. Un alejamiento, 1976) y «En todo niño hay en potencia un hombre, un ser malvado. El hombre nace malo y la sociedad lo empeora. Por amor a la naturaleza, por equilibrio ecológico, por salvar los vastos mares hay que acabar con esta plaga» (Vallejo, El desbarrancadero)
[7] Babelia, Madrid. 5 de enero de 2002. Entrevista con Juan Villoro. A la pregunta ¿Hay remedio para la violencia en Colombia?
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Fotografía de autor: Indira Restrepo